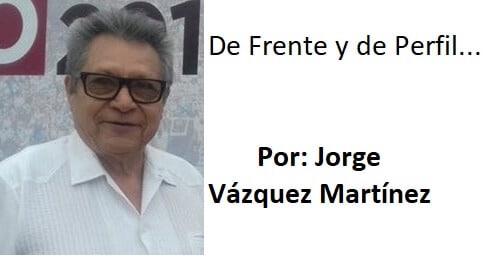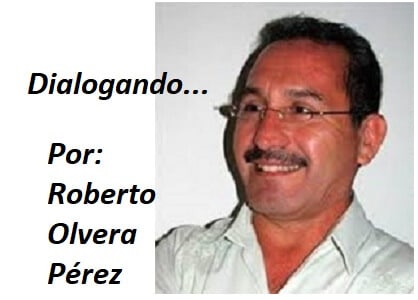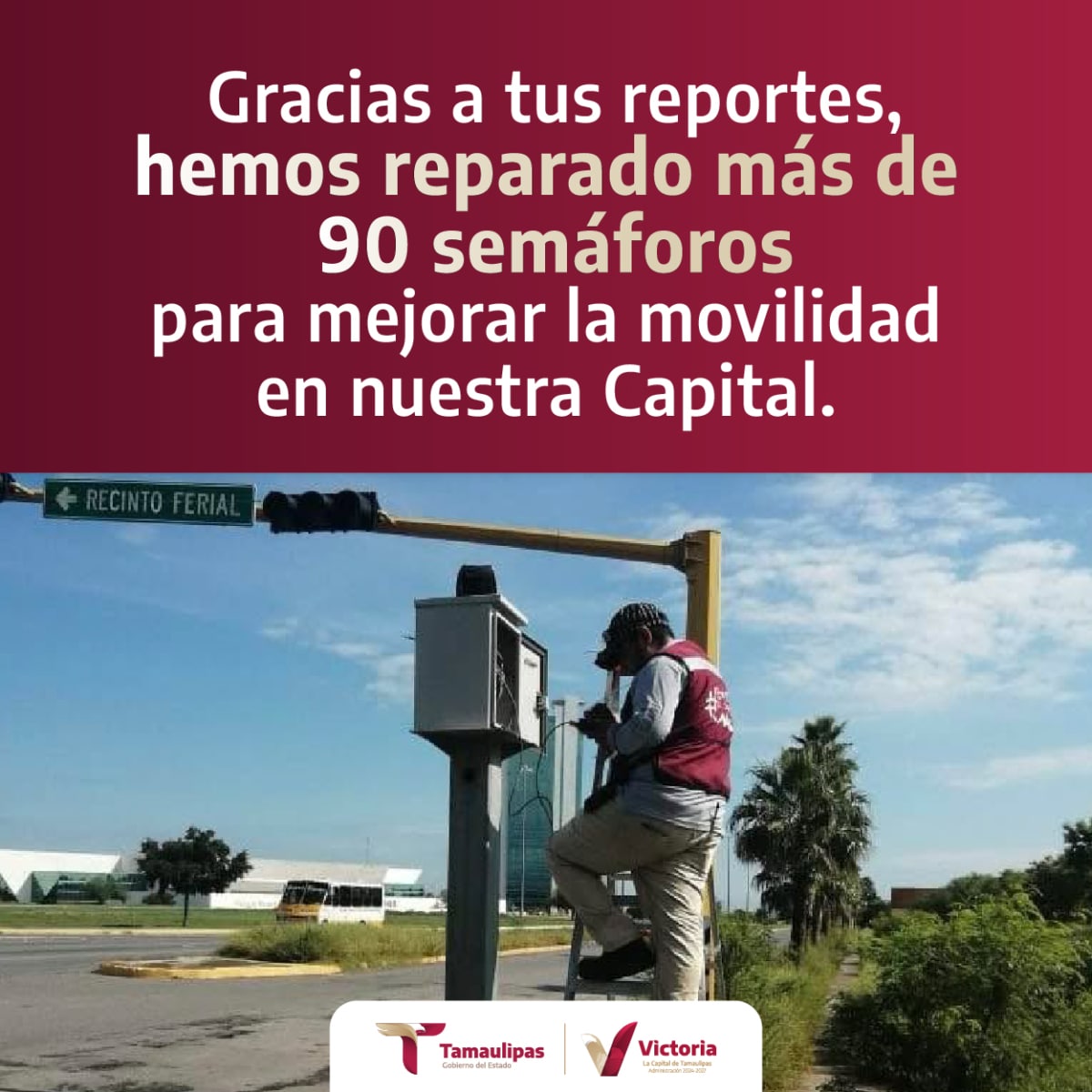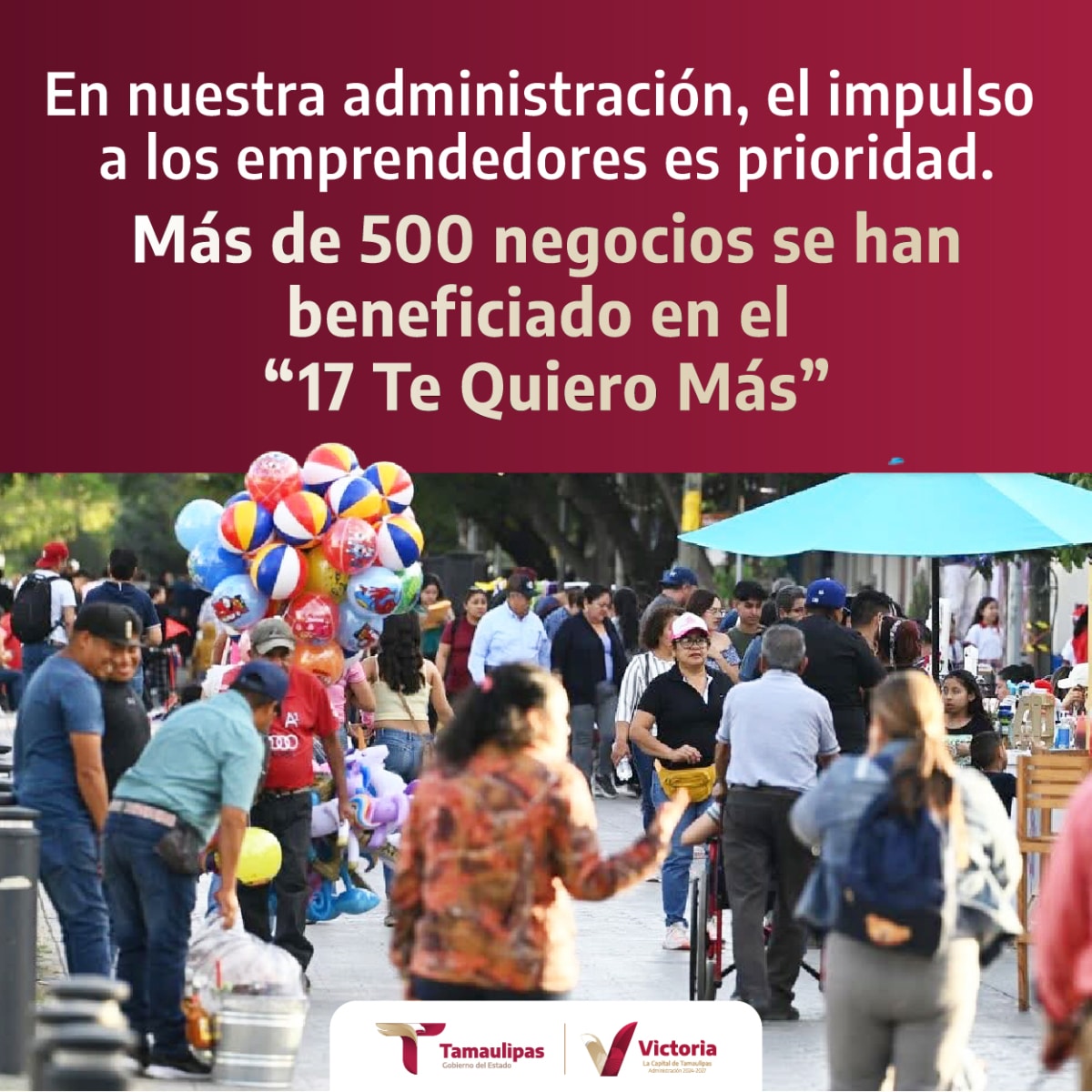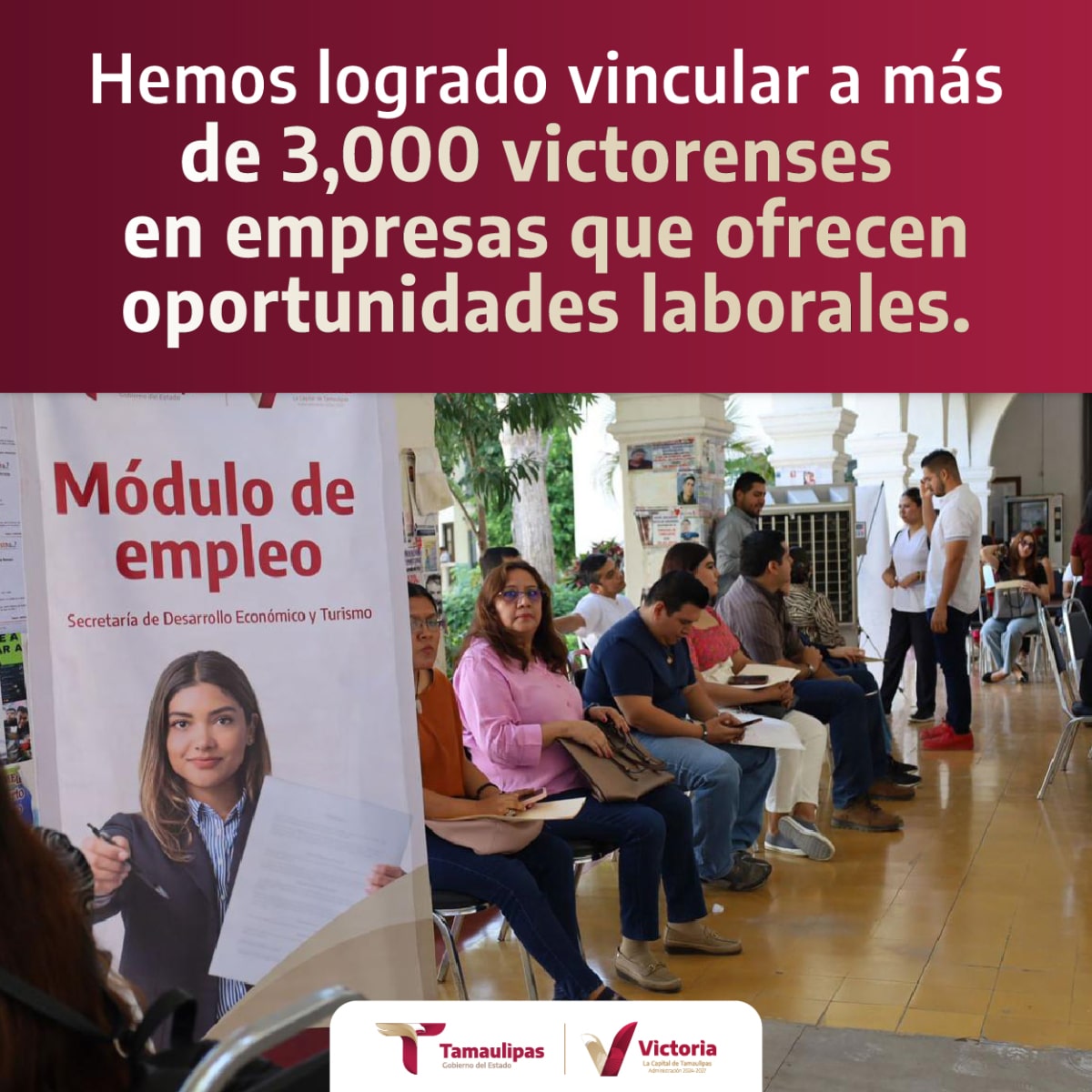Enfoque Sociopolítico |
Por Agustín Peña Cruz*
En un tiempo donde la verdad es más una mercancía que una virtud, resulta imprescindible
detenernos y pensar: ¿Quién sostiene la verdad? ¿Quién la distribuye? ¿Quién la sufre?
La consigna bíblica que reza “La verdad os hará libres” ha sido canonizada tanto por
púlpitos como por tribunales y redacciones. Pero en la práctica, esa libertad parece una
ironía amarga. La verdad no solo libera: también condena, oprime, estigmatiza. En
ocasiones, no nos emancipamos con ella, sino que nos encadenamos.
El filósofo Michel Foucault advirtió con lucidez precisa que la verdad está íntimamente
ligada al poder. No existe una verdad neutral. Lo que llamamos “verdad” es el resultado de
un régimen discursivo impuesto por instituciones —la ley, la religión, el Estado, los
medios— que no solo dicen lo que es verdad, sino quién puede decirla, cómo debe decirse
y a quién sirve esa verdad. Por eso, la justicia institucional muchas veces se torna un
aparato de vigilancia más que de emancipación: una maquinaria de control vestida con
toga.
Nietzsche, más radical aún, puso el dedo en la llaga de la modernidad: “Las verdades son
ilusiones de las que se ha olvidado que lo son”. Para él, no hay una verdad única sino
interpretaciones, y las verdades absolutas son herramientas de dominación. La religión, por
ejemplo, ha jugado —y juega— un rol doble: consuelo para los oprimidos, pero también
dogma que justifica estructuras de obediencia. En nombre de la verdad divina, se ha callado
al diferente, al disidente, al libre pensador.
Desde otro punto, Erich Fromm nos ofrece una visión más esperanzadora, pero igualmente
crítica. Su análisis del autoritarismo muestra cómo el ser humano, ante el vértigo de la
libertad, prefiere a veces refugiarse en la obediencia. Abandona su capacidad crítica a
cambio de seguridad. Así, el ciudadano moderno —aunque viva en una democracia— sigue
temiendo la verdad que lo obliga a cuestionar. Prefiere consumir versiones pre-digeridas de
la realidad, servidas por medios que responden al poder económico o político.
Entonces, ¿quién paga el precio de la verdad? Lo hacen los periodistas asesinados por
investigar al crimen organizado o a la corrupción gubernamental. Lo pagan los activistas
religiosos que denuncian abusos dentro de sus propias instituciones. Lo sufren los
ciudadanos que se enfrentan a la impunidad desde trincheras solitarias. Y, sobre todo, lo
carga la sociedad, cuando opta por el silencio cómodo en lugar del compromiso incómodo.
La justicia —como valor y como institución— debería ser el espacio donde la verdad se
protege, no se negocia. Pero en la medida en que el poder define qué verdad importa, el
sistema judicial puede convertirse en una parodia de sí mismo. No basta con que los jueces
existan: deben ser independientes, formados en ética y conscientes del lugar que ocupan
dentro de una estructura social desigual.
El periodismo, por su parte, no puede seguir actuando como caja de resonancia del poder.
Necesita recuperar su papel incómodo, irreverente, que raspa la superficie de la realidad.
Debe volver a ser contrapeso, no vocero. Para ello, es necesario que el Estado garantice su
seguridad, su independencia y su acceso a la información, sin represalias ni espionaje.
La religión, en su vertiente más humana, también debe mirar hacia adentro. En lugar de
reforzar dogmas que someten, debe abrirse al diálogo, a la compasión y a la justicia social.
Como diría Fromm, debe dejar de adorar al dios del poder para volver al dios del amor.
¿Y el gobierno? El Estado tiene la responsabilidad ineludible de crear condiciones para que
estas libertades sean reales:
● Reformar sistemas judiciales capturados por intereses facciosos.
● Proteger a los periodistas y castigar con firmeza a quienes los persiguen.
● Garantizar educación crítica desde la infancia fomentando la filosofía para formar
ciudadanos que no teman la verdad, sino que la busquen.
● Promover el pluralismo religioso y el laicismo activo que permita convivir sin imponer
creencias.
Porque sí, la verdad puede hacernos libres, pero solo si hay condiciones para ejercer esa
libertad. De lo contrario, se convierte en una celda: una en la que sabemos lo que ocurre,
pero no podemos hacer nada. Una en la que, como advirtió Foucault, creemos ser libres
mientras obedecemos el guión que nos fue asignado.
En este enfoque, la frase que inaugura esta reflexión cobra una nueva dimensión: “La
verdad nos hará libres, pero también nos puede volver prisioneros”.
La salida, quizás, no está en desechar la verdad, sino en disputar sus custodios. En
construir una sociedad donde no solo se diga la verdad, sino que se pueda vivir con ella.
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es [email protected]
- El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales,
Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista
investigador independiente y catedrático.