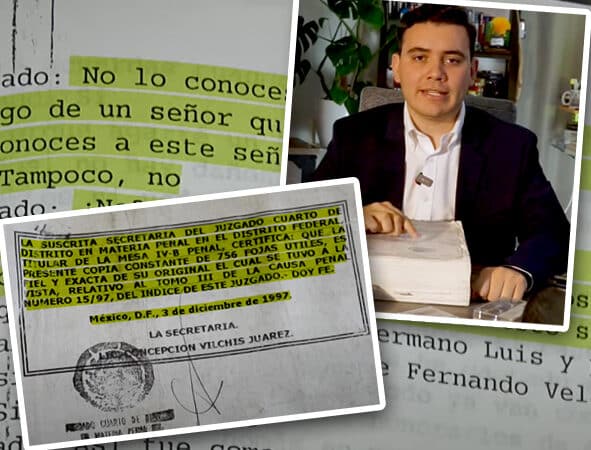Por Luis Enrique Arreola Vidal.
En Roma, el humo blanco subirá. Como cada cierto tiempo, el mundo esperará un nombre, un rostro y una voz que marque el rumbo de la Iglesia Católica.
Pero más allá de los muros de la Capilla Sixtina, en las calles polvorientas de México, en los hospitales sin camas, en las cocinas con rezos al amanecer… lo que de verdad importa no es quién será el nuevo Papa, sino qué esperanza despierta su llegada.
Porque el cónclave no solo define una jerarquía: refleja una búsqueda.
La de un mundo que necesita consuelo más que certezas. Humanidad más que doctrina.
Y en México, esa necesidad no es abstracta: es diaria, urgente, profunda.
125 Años de Silencio Diplomático, Pero Nunca Espiritual.
Entre 1867 y 1992, México no reconoció al Vaticano. Fue una decisión política, jurídica y cultural.
Las Leyes de Reforma y la Constitución de 1917 delimitaron con firmeza la separación Iglesia-Estado.
Y, sin embargo, en ningún momento la espiritualidad abandonó el corazón del pueblo.
Mientras se debatían artículos constitucionales, las veladoras seguían encendiéndose. Mientras se escribían discursos sobre laicidad, los niños seguían aprendiendo a persignarse de la mano de sus abuelas.
La fe nunca se fue. Solo aprendió a resistir en voz baja.
El restablecimiento de relaciones diplomáticas en 1992 fue más que una formalidad: fue el reconocimiento de una verdad nacional.
La Iglesia no era un poder que debía ser anulado, sino una voz que, con sus aciertos y errores, seguía acompañando a millones.
Jesús: El Consuelo que no Pide Credencial.
El cristianismo nació desde los márgenes. Fue una pequeña comunidad dentro del judaísmo, liderada por un hombre sin títulos ni ejército, pero con una visión transformadora.
Jesús no vino a condenar, sino a liberar. No preguntaba por templos ni afiliaciones, sino por heridas.
En palabras de Juan el Bautista se pronunció el primer acto de justicia social hace más de 2000 años: “El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene”. Y en cada gesto de Jesús —al tocar al leproso, perdonar a la adúltera, llorar con los que sufren— se esconde el núcleo de algo que no pertenece a una sola iglesia: el consuelo que no juzga.
Ese Cristo no está encadenado al oro ni a las estructuras. Vive en el susurro del que reza por alguien más.
En la mano que alimenta sin preguntar religión. Porque el consuelo en Cristo no tiene denominación: es un acto de amor universal.
La Iglesia Como Comunidad: Entre el Silencio y la Presencia.
En muchas regiones de México, la parroquia ha sido el único lugar donde la puerta siempre está abierta.
En comunidades apartadas, la fe no es ideología: es medicina, compañía, canto, abrazo.
Curas, religiosas y laicos han hecho del Evangelio una acción concreta: ayudando a migrantes, acompañando enfermos, defendiendo la vida en contextos donde el Estado aún no llega.
Pero también se reconoce que hay sombras: momentos en que la jerarquía se alejó de su pueblo, y que el nuevo Papa deberá enfrentar con humildad y verdad.
Porque si la Iglesia quiere seguir siendo guía, primero debe seguir siendo hogar.
Más que un Papa, un Tiempo para Reconciliarnos.
Este cónclave es importante, sí.
Pero no porque desde Roma vayan a resolver nuestros dilemas nacionales.
Lo es porque nos invita a revisar qué tipo de espiritualidad estamos construyendo.
Una que divide o una que une.
Una que impone o una que escucha.
Una que se viste de poder o una que se despoja para caminar con el otro.
México es un país profundamente espiritual.
Lo es en el rosario de la abuela y en la protesta del joven.
Lo es en la Virgen de Guadalupe, pero también en el abrazo silencioso que no necesita palabras.
Es un país que no renuncia a la fe, pero que también exige verdad, justicia y compasión.
La Última Pregunta: ¿Qué Tipo de Esperanza Queremos Encarnar?
Ni el Vaticano ni Palacio Nacional tienen todas las respuestas.
Lo que está en juego hoy no es solo quién lidera una iglesia, sino cómo nosotros encarnamos lo que predicamos.
¿Podemos vivir una fe que acompañe, que escuche, que transforme?
¿Podemos construir un país donde el consuelo no dependa del poder, sino del compromiso colectivo?
¿Podemos volver a creer, no solo en Dios, sino en nosotros mismos?
Como escribió Rosario Castellanos: “El milagro se administra”.
Y como recordó León Bloy: “El que no tiene más que la razón, pierde la razón”.
Tal vez el milagro que necesitamos no está en Roma, ni en los discursos, ni en los votos.
Está en el gesto cotidiano que hace del otro un hermano.
Ahí, en ese gesto, comienza el verdadero cónclave:
El de cada alma que, en medio del caos, aún elige consolar.