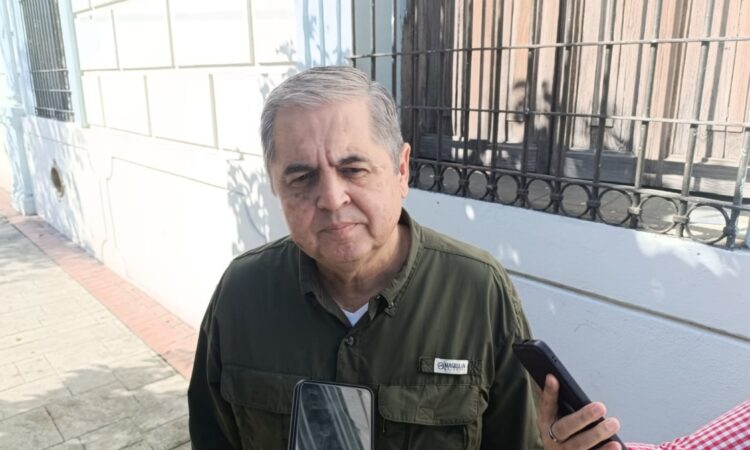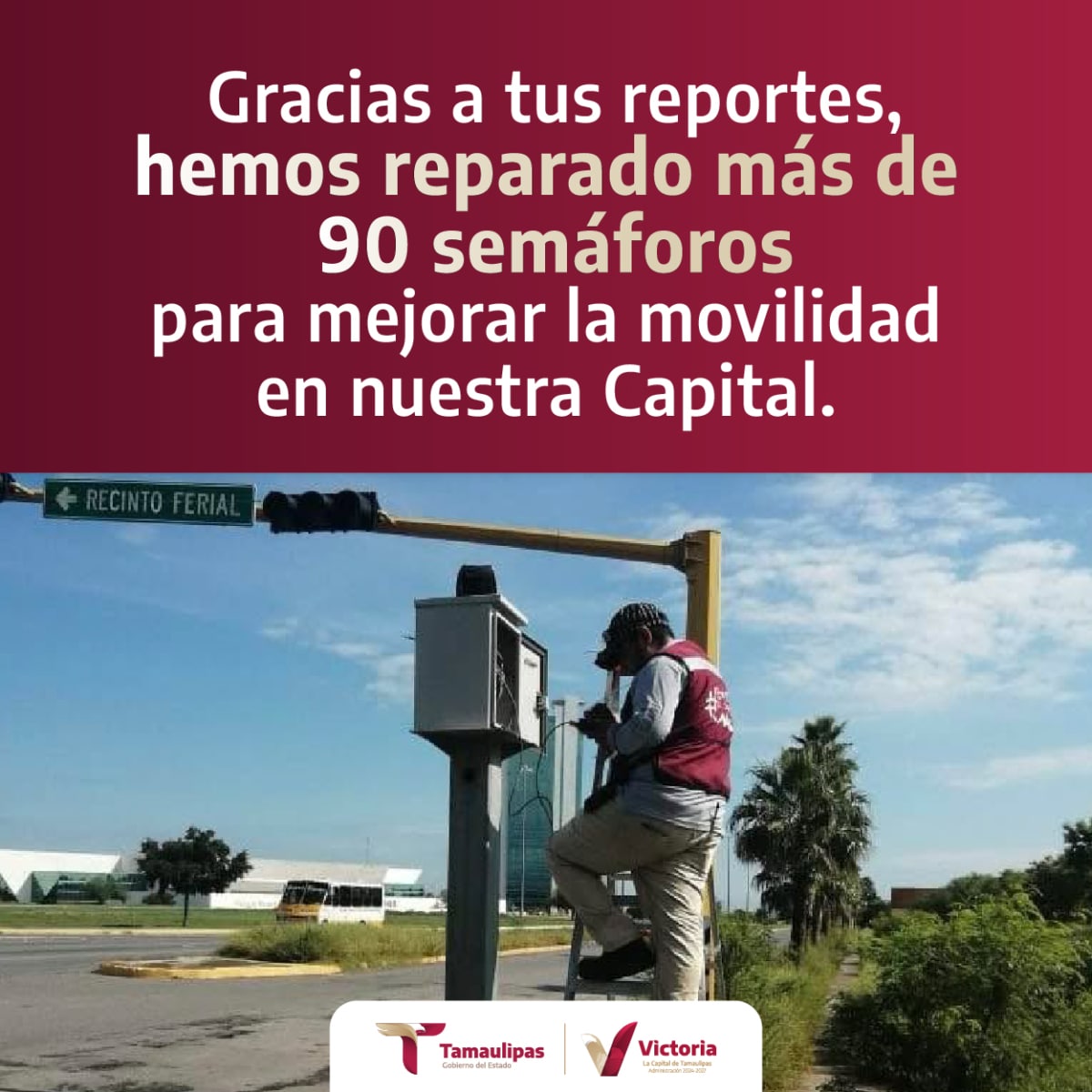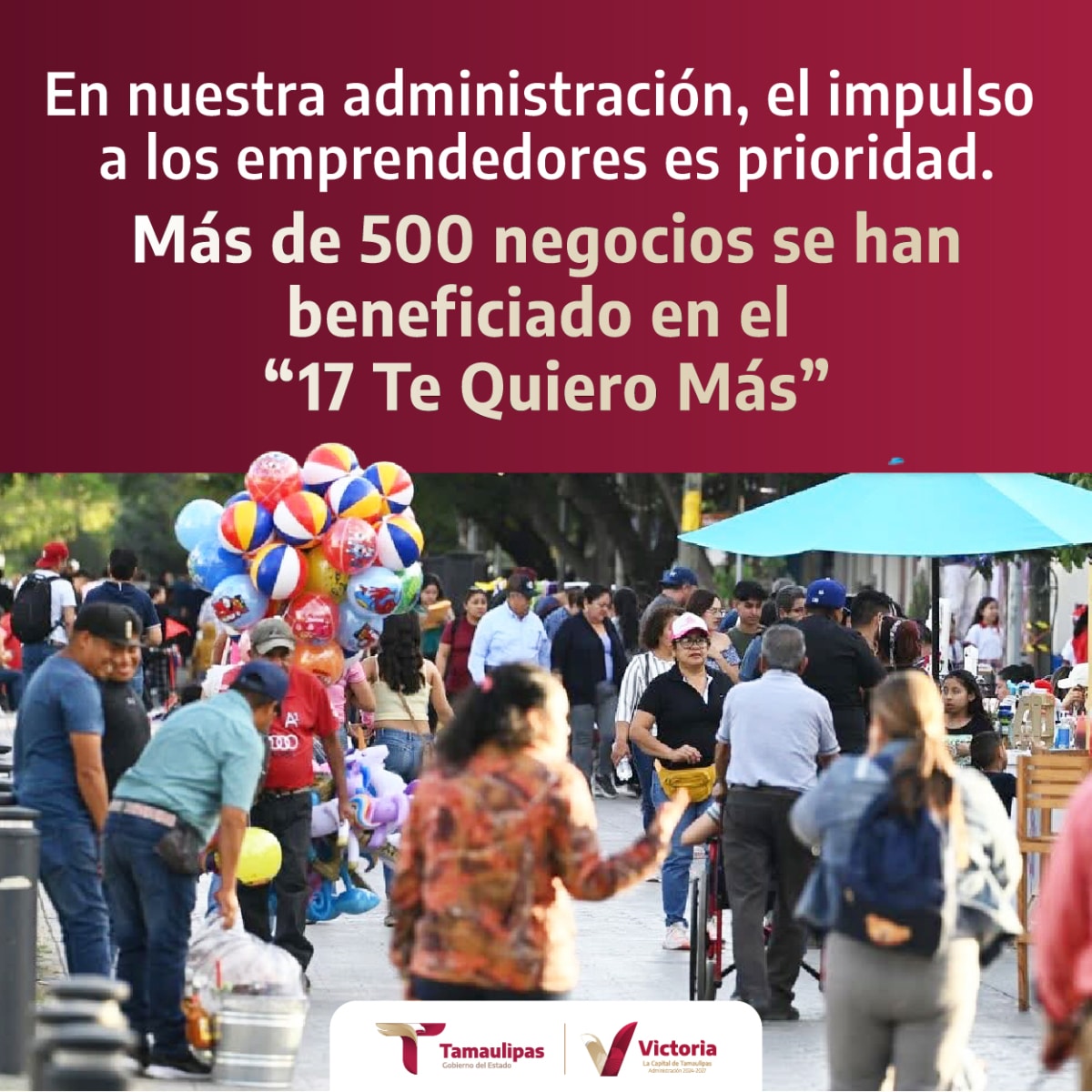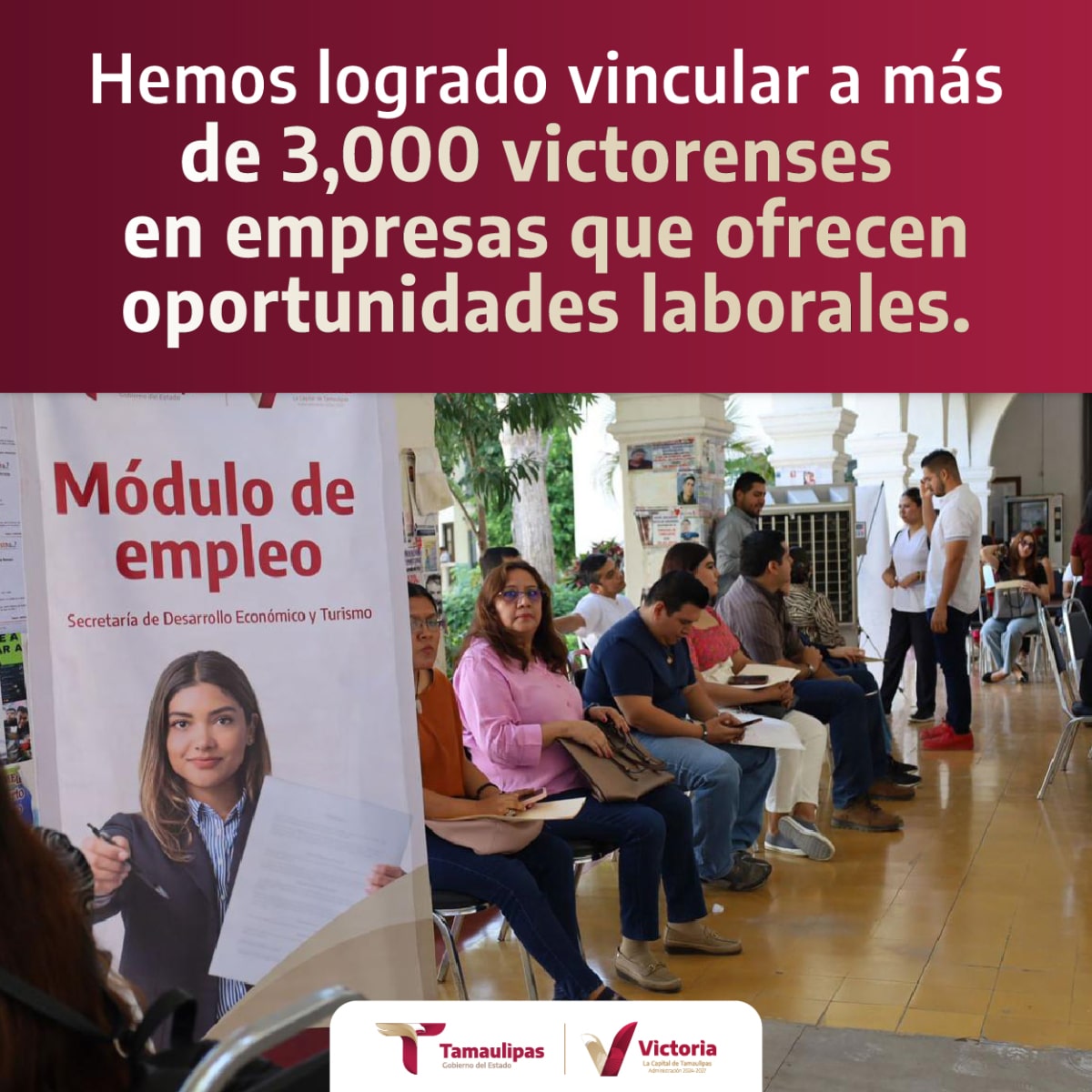Columna Opinión Económica y Financiera.
Dr. Jorge A. Lera Mejía.
Especialista en políticas públicas, migración y remesas. SNII-2 SECIHTI.
México enfrenta una fase de estancamiento prolongado: entre 2019 y 2024 el PIB rara vez supera tasas cercanas a 1–2% y para 2025 el propio Banco de México ya solo anticipa un crecimiento de 0.3%, prácticamente nulo.
Esto coloca al país por debajo del umbral mínimo de 2% anual que se requeriría para recuperar empleo formal, productividad e infraestructura, y abre una ventana real al riesgo de recesión si ocurre otro choque interno o externo.
Punto de partida macroeconómico 2018–2025
En 2024 la economía crece apenas 1.2% anual, muy por debajo del rebote de 2022–2023 y de la meta de crecimiento requerido para cerrar brechas sociales.
Para 2025, Banxico recorta su previsión de expansión del PIB de 0.6% a 0.3%, con un rango de 0.1–0.5%, después de una caída trimestral de la actividad y una “debilidad mayor a la anticipada”.
El propio banco central prevé solo una “moderada aceleración” hacia 2026, con un crecimiento estimado de 1.1%, aún insuficiente frente a las necesidades de empleo, salud, educación e infraestructura.
Esta trayectoria confirma un sexenio de bajo dinamismo, donde choques como la pandemia, la contracción industrial reciente y la debilidad de la inversión han impedido un ciclo de expansión sostenida.
Lectura de la señal de Banxico
El recorte de Banxico a 0.3% no es solo un ajuste técnico, sino un mensaje de alarma sobre: i) la contracción reciente del PIB, ii) la debilidad de la inversión y iii) los riesgos externos (desaceleración global, tensiones comerciales y financieras).
El banco identifica, entre los principales riesgos, una mayor desaceleración de la demanda externa, incertidumbre por el entorno político en Norteamérica y la posibilidad de nuevos episodios de volatilidad financiera e inflacionaria.
En términos de política económica, el informe sugiere que la política monetaria sola no puede revertir el estancamiento si no se corrigen los cuellos de botella estructurales: baja inversión fija bruta, deterioro de confianza y productividad estancada.
Factores estructurales internos
La inversión fija bruta en México se mantiene en niveles bajos y volátiles, con composición sesgada hacia unos cuantos megaproyectos, mientras persisten rezagos en equipos de capital, campo, industria y servicios modernos.
El gasto público en infraestructura productiva, salud y educación ha sido insuficiente para detonar encadenamientos regionales sólidos, al tiempo que se expanden transferencias asistenciales sin una estrategia clara de aumento de productividad y formalización del empleo.
La persistencia de violencia, extorsión y delitos de alto impacto en diversas regiones eleva costos de transacción, inhibe la inversión privada y reduce el potencial de crecimiento, incluso allí donde hay oportunidades logísticas o industriales (corredores fronterizos y portuarios).
El resultado es un modelo que combina apoyo directo a hogares vulnerables con debilidad crónica en inversión productiva, seguridad, educación técnica y salud, lo que impide transformar transferencias en capacidades y crecimiento sostenido.
TMEC: calendario y relevancia
El T-MEC establece que la primera revisión integral se realice el 1 de julio de 2026, con la posibilidad de decidir si se extiende la vigencia 16 años más o se entra en un ciclo de revisiones anuales que mantendrían la incertidumbre hasta 2036.
De cara a 2026, en 2025 ya comenzaron o se anuncian consultas públicas y procesos de diálogo en México, Estados Unidos y Canadá, con énfasis en temas automotrices, reglas de origen, acero, agricultura y cumplimiento de compromisos laborales y ambientales.
Para México, la revisión del T-MEC coincide con un momento de bajo crecimiento, presión fiscal y cuestionamientos sobre el Estado de derecho, lo que puede debilitar su posición negociadora frente a socios que reclaman cambios en energía, agro y cadenas de suministro.
Escenarios a futuro ante TMEC y estancamiento
- Escenario “ancla de integración” (optimista condicional)
La revisión de 2026 se mantiene como una evaluación acotada, se acuerda extender el T-MEC por 16 años y se preservan reglas clave para automotriz, manufactura avanzada y agro, con algunos ajustes técnicos.
México aprovecha la certidumbre del tratado para:
Reorientar inversión pública hacia infraestructura logística, energía limpia y conectividad digital.
Crear paquetes de incentivos fiscales y regulatorios para nearshoring en manufactura, servicios globales y cadenas agroindustriales.
Fortalecer Estado de derecho y seguridad en corredores clave (frontera norte, Bajío, puertos del Golfo y Pacífico).
En este escenario, el PIB podría escalar paulatinamente hacia tasas de 2–3% anuales a partir de 2027, siempre que la inversión privada responda y se corrijan los rezagos en capital físico y humano.
- Escenario “revisión dura” con cambios sectoriales
La revisión se convierte en una negociación exigente, con presiones de Estados Unidos para endurecer reglas de origen automotrices, ampliar exigencias laborales y ambientales, y limitar ciertas políticas en energía o subsidios.
México acepta parte de los cambios, preserva acceso preferencial a mercado pero a costa de:
Mayores costos de cumplimiento para plantas automotrices, acereras y agroexportadoras.
Necesidad de mayor inversión en infraestructura ambiental, cumplimiento laboral y modernización regulatoria.
Si la respuesta interna es débil (sin reformas de productividad, ni fortalecimiento institucional), el impacto neto puede ser una combinación de bajo crecimiento (1–2% anual), presiones sobre empleo formal y divergencias regionales crecientes.
- Escenario de “incertidumbre prolongada” o ruptura gradual
No se logra acuerdo claro para extender el T-MEC en 2026 y se activa el esquema de revisiones anuales hasta 2036, manteniendo un clima de incertidumbre crónica sobre aranceles, reglas de origen y solución de controversias.
La inversión extranjera directa se vuelve más cautelosa, especialmente en proyectos de largo plazo en manufactura, energía y logística, mientras se reevalúan cadenas de valor regionales.
Dado el débil punto de partida (crecimiento de 0.3% en 2025 y 1.1% proyectado para 2026), un escenario de incertidumbre prolongada podría empujar a México a una trayectoria de crecimiento cercano a cero, con episodios de recesión si coinciden choques externos o fiscales.
Orientaciones de política para evitar la recesión
Reforzar inversión fija bruta productiva: redirigir gasto desde proyectos de baja rentabilidad social hacia infraestructura logística, hídrica, educativa y de salud, con alto impacto en productividad y empleo formal.
Diseñar una estrategia de política industrial y regional ligada al T-MEC: identificar corredores prioritarios para nearshoring y vincular estímulos fiscales con metas de formalización laboral, encadenamientos con pymes y transferencia tecnológica.
Recuperar la seguridad y el Estado de derecho como política económica: ataques a extorsión, secuestro y narcomenudeo en zonas industriales y agroexportadoras deberían verse como parte de la agenda de competitividad, no solo de seguridad pública.
Reequilibrar el modelo social: mantener apoyos a hogares vulnerables pero condicionados a educación, salud preventiva y capacitación laboral, de forma que se conviertan en palanca de productividad y no solo en paliativo de corto plazo.
Con la revisión del T-MEC a la vista, México se encuentra en una coyuntura crítica: o usa el tratado como ancla para una agenda interna de productividad, inversión y seguridad, o corre el riesgo de que el estancamiento actual derive en un ciclo de crecimiento bajo con episodios recurrentes de recesión.