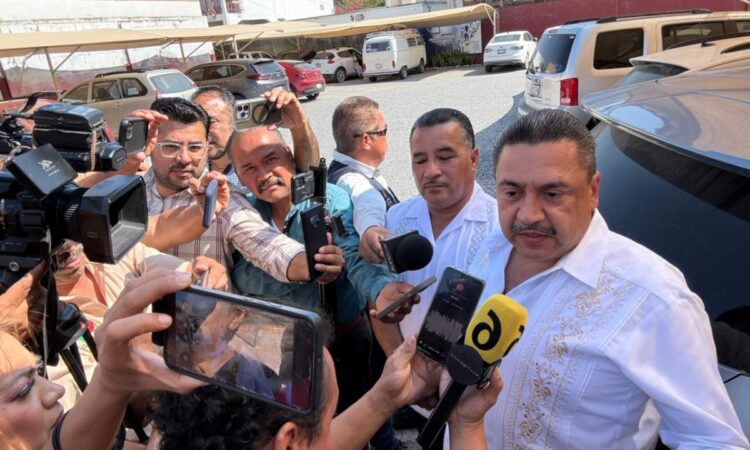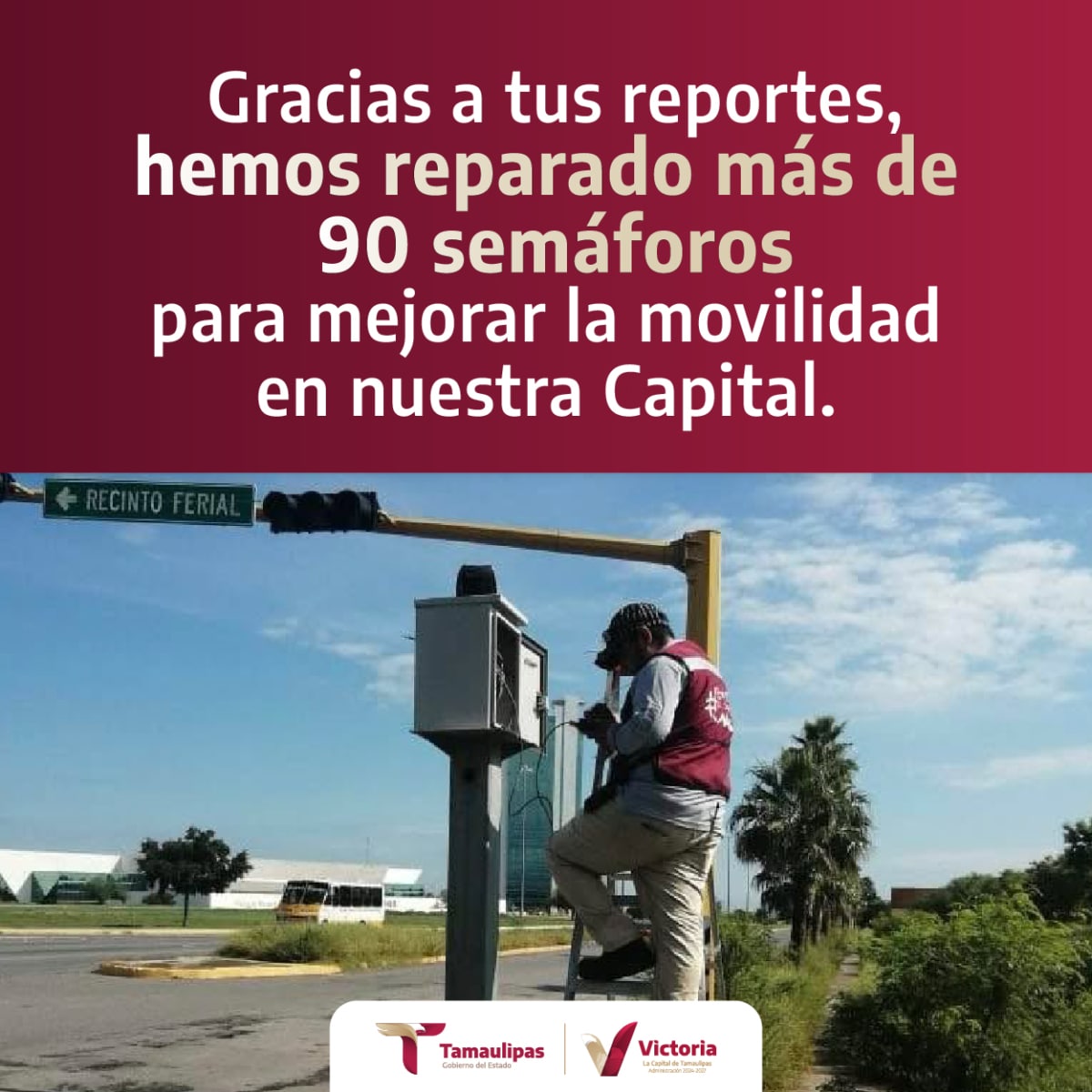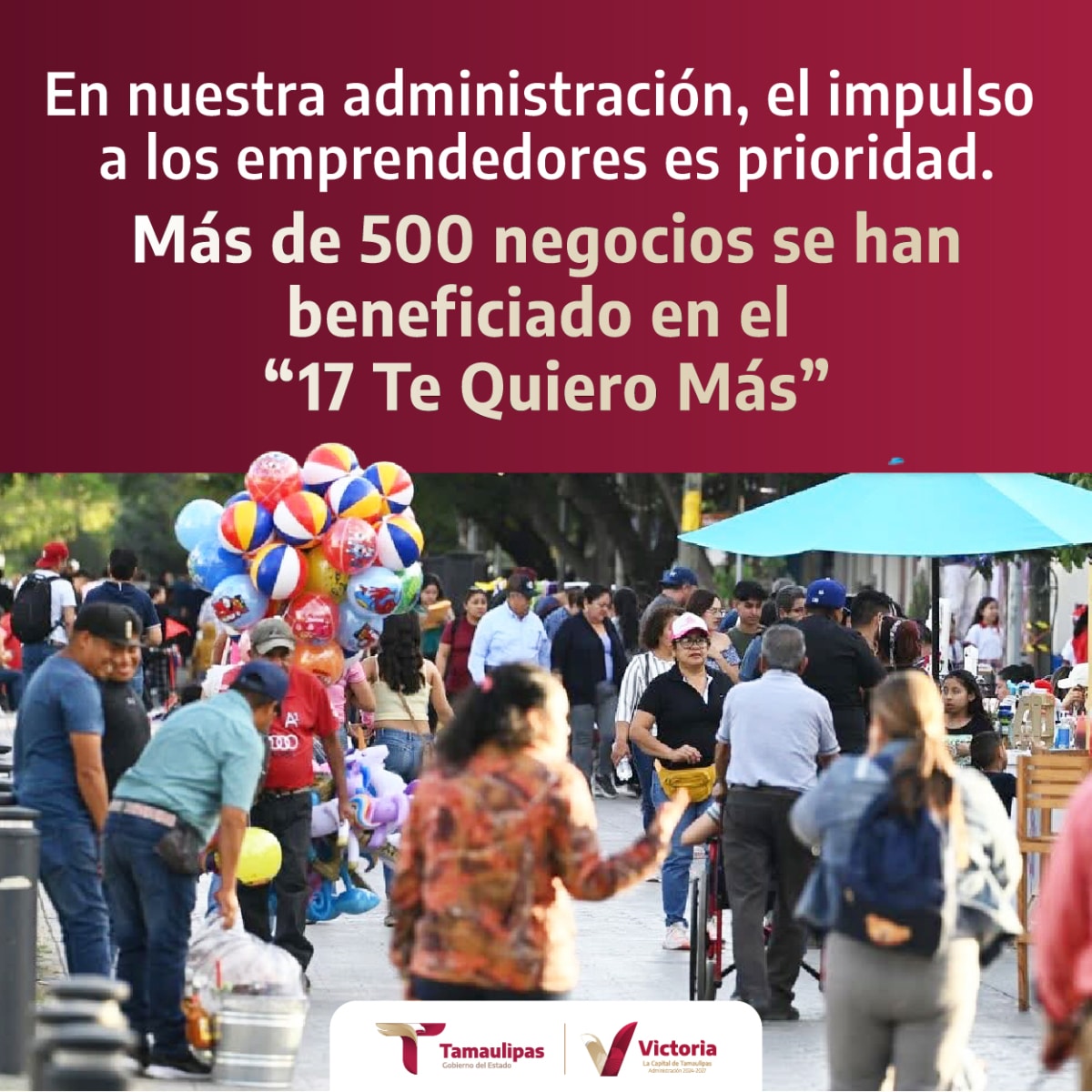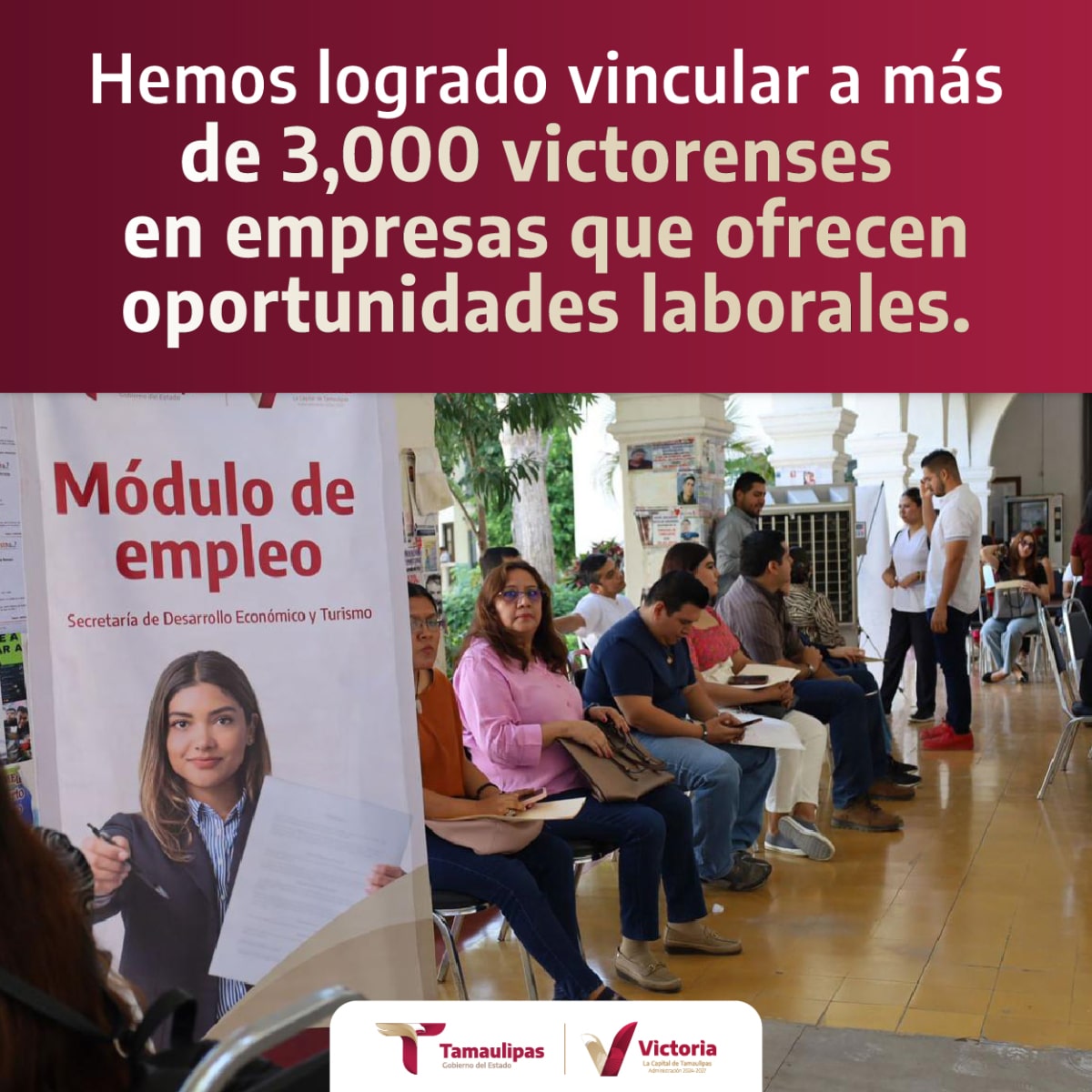Por Luis Enrique Arreola Vidal.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desató una tormenta diplomática al afirmar que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fue “colaboradora y militante” del M-19, la guerrilla urbana que marcó los años 70 y 80 en Colombia con acciones como el robo de la espada de Bolívar y el trágico asalto al Palacio de Justicia en 1985, que dejó decenas de muertos.
Sheinbaum lo desmintió con firmeza: “Nunca fui miembro del M-19”.
Pero este cruce de palabras no es un simple roce entre mandatarios; revela una verdad más profunda: en América Latina, los líderes manipulan el pasado para construir narrativas políticas, mientras los pueblos entierran a sus muertos y la justicia permanece secuestrada por la indiferencia.
Petro, exguerrillero devenido presidente, no reniega de su pasado en el M-19, un movimiento que buscó transformar Colombia a través de la lucha armada antes de desmovilizarse en 1990.
Al vincular a Sheinbaum con esa historia, intenta inscribirla en una narrativa de “resistencia latinoamericana”.
Pero la académica formada en la UNAM, conocida por su activismo en causas sociales, nunca empuñó un arma ni militó en la guerrilla colombiana.
La maniobra de Petro, lejos de ser inocente, coloca a Sheinbaum en un terreno incómodo, evocando las heridas de la violencia insurgente en Colombia y proyectando dudas en México.
Este episodio no ocurre en el vacío. Coincide con el brutal asesinato de cantantes colombianos en México, crímenes que, a diferencia de los miles de casos locales, activaron una respuesta inmediata del Estado mexicano. ¿La razón? La presión diplomática de Bogotá.
Según datos de 2024, México registra más de 110,000 personas desaparecidas y ha descubierto más de 4,000 fosas clandestinas desde 2006, pero menos del 2% de los casos de desaparición forzada llegan a una sentencia.
Mientras los cuerpos de los cantantes colombianos generaron titulares y promesas de justicia, los nombres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o las víctimas de las fosas de Tetelcingo siguen atrapados en expedientes empolvados.
La justicia mexicana parece tener un precio: un pasaporte extranjero y una embajada que alce la voz.
La contradicción es obscena. Cuando los muertos son extranjeros, el aparato estatal se mueve con rapidez.
Cuando son mexicanos, se les etiqueta como “NN” (no identificados), se les entierra en fosas comunes y se les olvida.
Las madres buscadoras, mujeres que excavan con sus manos en busca de sus hijos, hacen el trabajo que el Estado abandona.
Mientras en Palacio Nacional se debate si Sheinbaum fue o no guerrillera, el territorio mexicano se llena de fosas clandestinas, cada hueso desenterrado una prueba de la verdad que el gobierno invisibiliza: no son “desaparecidos”, son asesinados; no son “desconocidos”, son ciudadanos.
Petro presume que del M-19 han salido presidentes. Sheinbaum rechaza ese espejo.
Pero mientras ambos ajustan sus narrativas históricas, la bancarrota moral de nuestros estados queda al descubierto.
Colombia arrastra las cicatrices de su guerra civil; México, la tragedia de una guerra no declarada contra su propio pueblo.
En ambos países, las élites políticas disputan el pasado, mientras las víctimas reales —los ejecutados, los desaparecidos, los arrojados a fosas— esperan justicia.
La pregunta no es si Sheinbaum militó en el M-19, ni si Petro busca réditos políticos.
La pregunta es por qué en México la justicia solo actúa bajo presión extranjera, mientras miles de familias buscan a sus seres queridos en un país que entierra sus verdades.
Para romper este ciclo, el Estado debe fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda con recursos reales, garantizar fiscalías independientes y reconocer a las madres buscadoras como pilares de la verdad.
Los muertos no tienen pasaporte ni ideología; solo reclaman justicia. Y esa justicia, en México, no puede seguir siendo un privilegio de quienes tienen una embajada que los respalde.