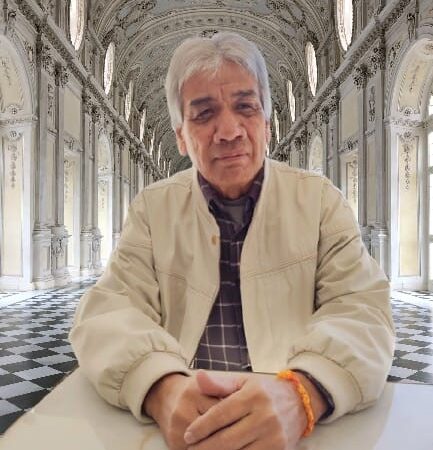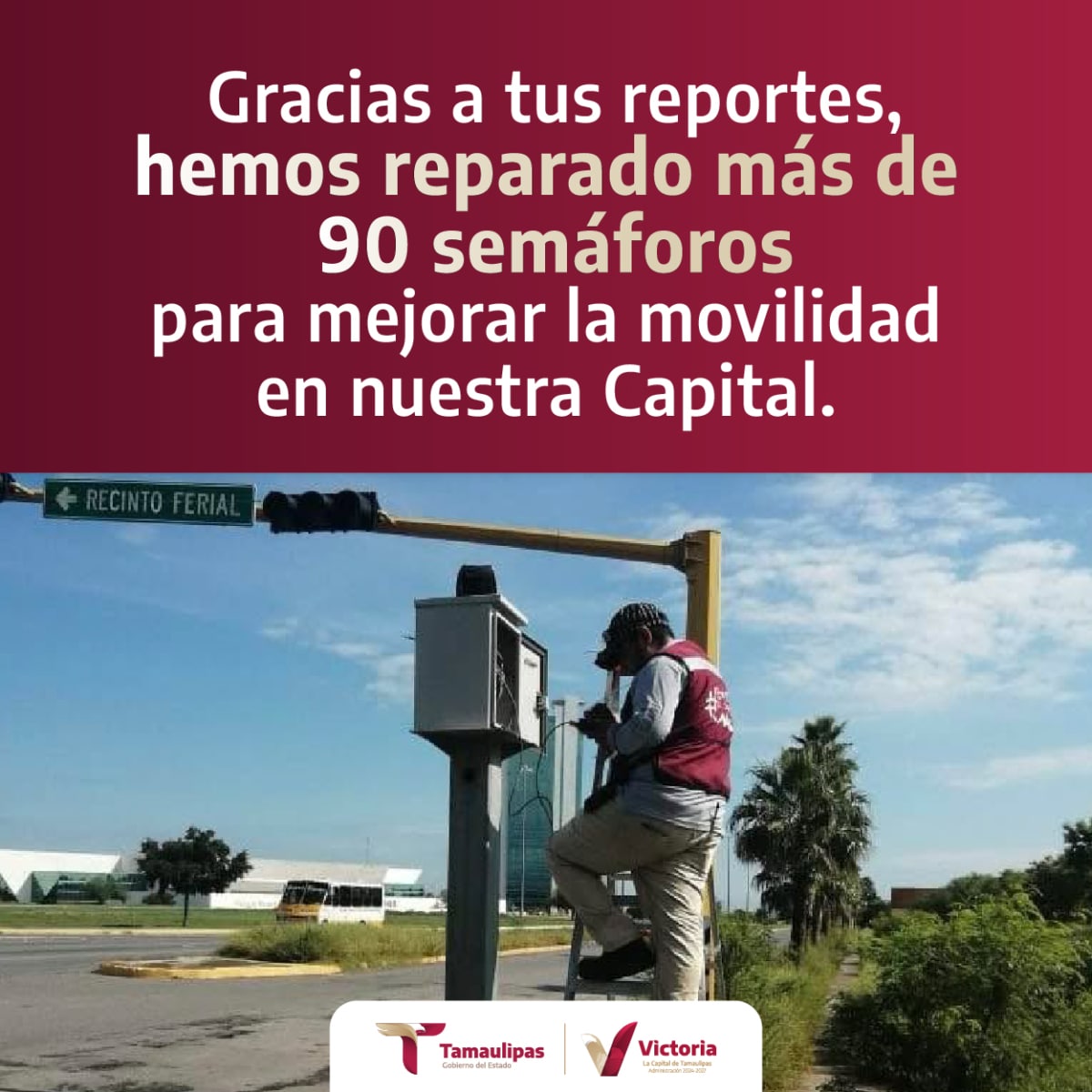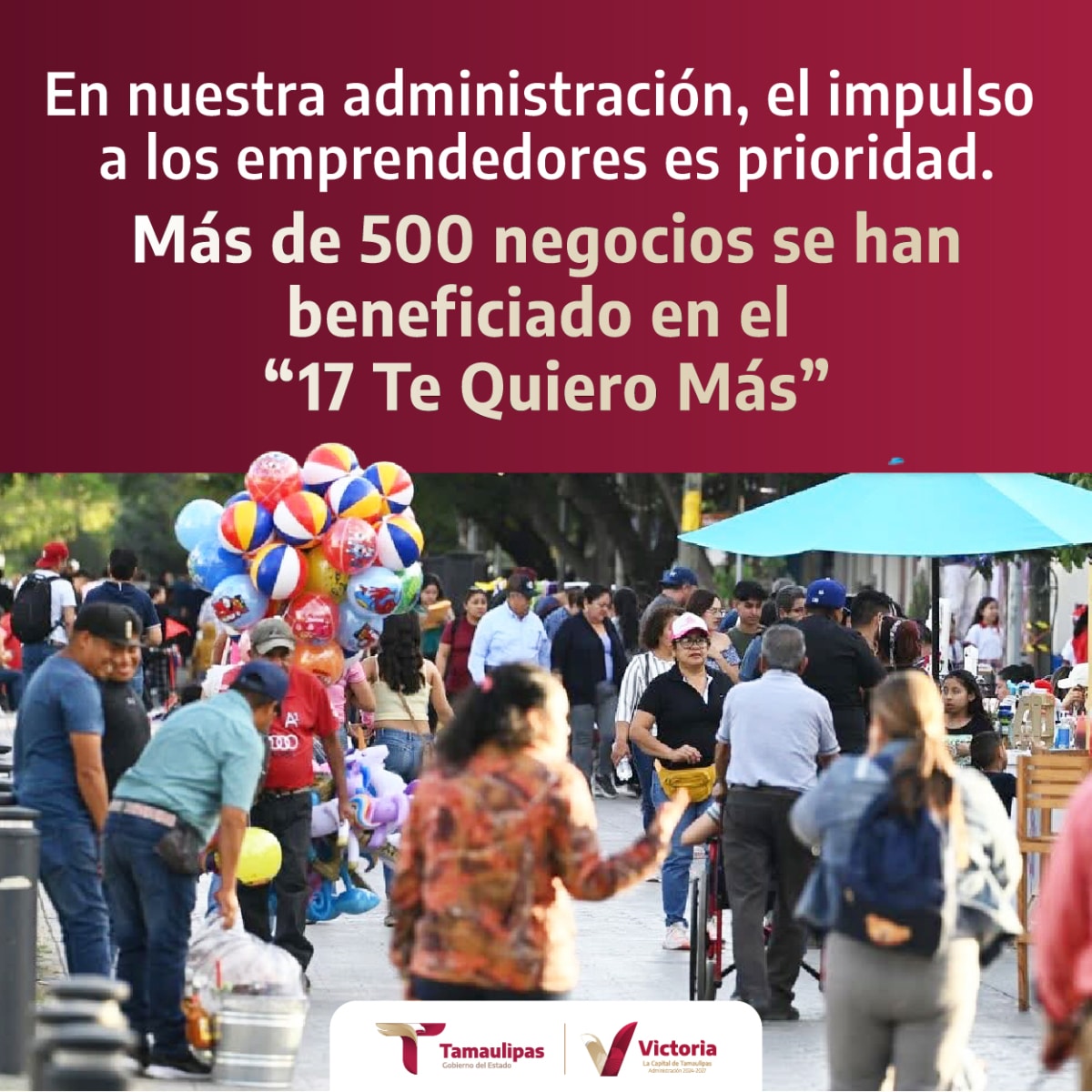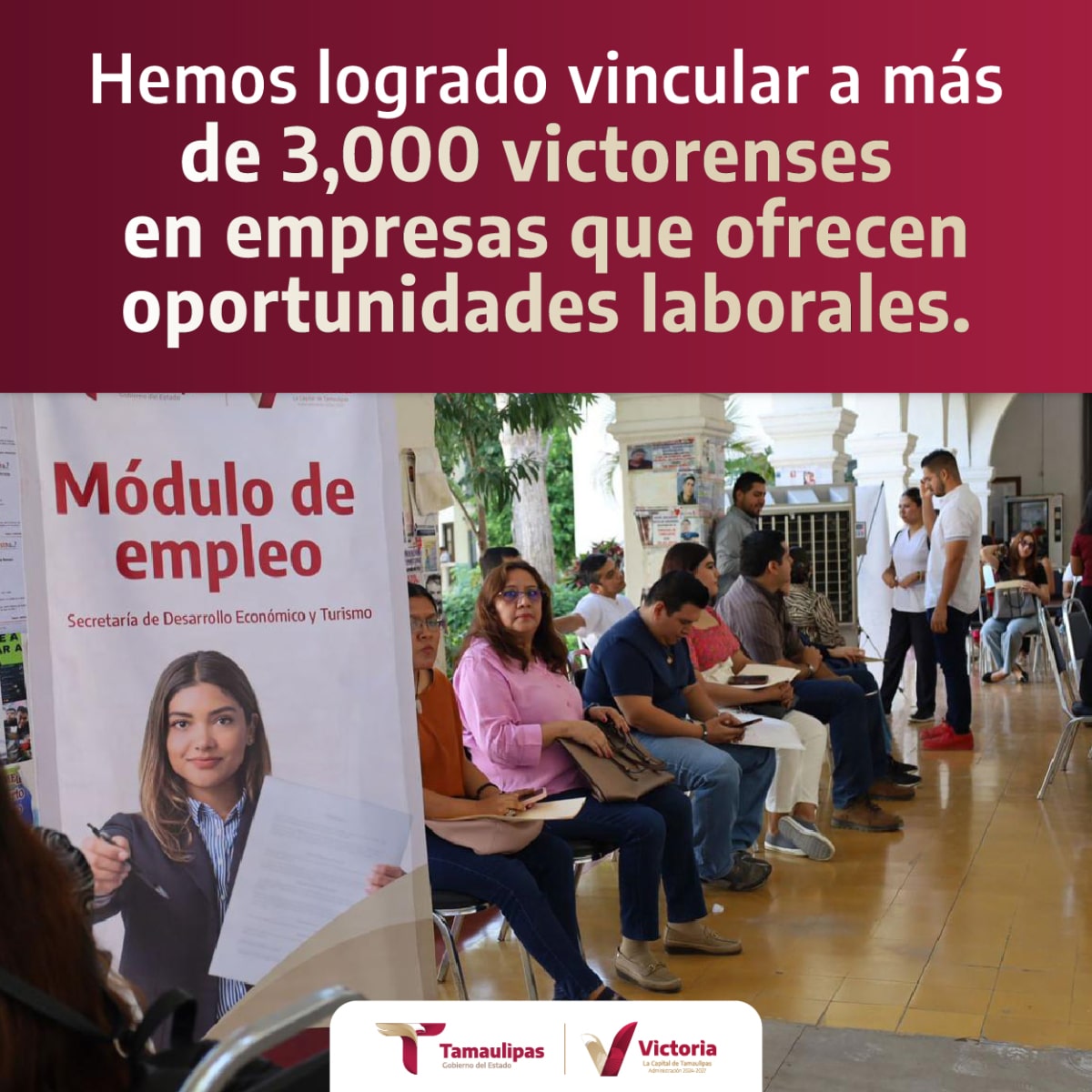Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
En diciembre de 1989, Panamá amaneció bajo el estruendo de la “Operación Causa Justa”, ejecutada por orden del presidente George H. W. Bush. El objetivo: capturar al general Manuel Antonio Noriega, acusado por Washington de narcotráfico, lavado de dinero y de convertir a Panamá en un centro logístico de carteles. Sin negociaciones previas ni advertencias públicas, 26,000 tropas estadounidenses entraron, derrocaron al régimen y forzaron a Noriega a refugiarse en la Nunciatura Apostólica.
Allí fue sometido a guerra psicológica con altavoces a todo volumen —AC/DC, Metallica— hasta su rendición el 3 de enero de 1990.
La operación fue “exitosa” para EE.UU., pero dejó un legado polémico: cientos de civiles muertos y acusaciones de violación a la soberanía panameña.
La lección para los enemigos de Washington fue nítida: cuando un líder es declarado “objetivo prioritario”, las presiones pueden escalar rápidamente de lo diplomático a lo militar.
Agosto de 2025: el eco de Panamá resuena en Caracas. El 7 de este mes, el Departamento de Estado elevó la recompensa por Nicolás Maduro de 15 a 50 millones de dólares, la más alta jamás ofrecida por un jefe de Estado en funciones. Washington lo acusa de narcoterrorismo, corrupción y vínculos con el “Cartel de los Soles”.
La fiscal general Pamela Bondi anunció además la incautación de más de 700 millones de dólares en activos: dos jets privados, mansiones en Florida, una finca de caballos, propiedades en el Caribe, vehículos de lujo, joyas y efectivo. Se suman 30 toneladas de cocaína confiscadas y la comparación directa de su régimen con una “mafia” aliada al Cartel de Sinaloa y al Tren de Aragua.
El guion parece calcado: acusaciones criminales, sanciones internacionales, aislamiento diplomático y cerco económico. Noriega pasó de socio de la CIA a ficha descartable. Maduro, designado “narcotraficante” por Washington desde 2020, ahora enfrenta la etapa más agresiva de la política de “máxima presión”.
Incluso hay despliegues navales estadounidenses en el Caribe bajo pretexto antinarcóticos.
Pero aquí termina la simetría. Panamá era un país compacto de 2.4 millones de habitantes, sin aliados poderosos, y su invasión fue militarmente sencilla.
Venezuela es un gigante con 28 millones de habitantes, las mayores reservas petroleras del mundo y aliados estratégicos —Rusia, China, Irán— que le brindan respaldo militar y diplomático.
Una acción militar directa tendría un costo regional y global muy distinto al de 1989.
Además, la doctrina estadounidense ha cambiado. Las experiencias en Irak, Afganistán y Libia demostraron los límites del “nation building”.
Hoy la preferencia es por sanciones financieras, operaciones cibernéticas y apoyo indirecto a opositores, evitando ocupaciones prolongadas.
Desde Caracas, la respuesta ha sido el desafío calculado: Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez ridiculizan las acusaciones; Maduro asegura que esperará “en Miraflores” cualquier confrontación.
La narrativa oficial denuncia imperialismo, mientras diversifica reservas, refuerza alianzas y convierte la crisis en bandera antiestadounidense.
Si en 1989 la banda sonora fue el rock frente a la Nunciatura, en 2025 el ritmo lo marcan las órdenes ejecutivas, los congelamientos de activos y un cerco que se aprieta.
La historia sugiere que cuando Washington “va por alguien”, rara vez se detiene.
Y es aquí donde la advertencia se vuelve inevitable: si el expediente Noriega fue un capítulo de manual para el Pentágono, el caso Maduro es una novela en tiempo real, escrita con sanciones, recompensas y un cerco internacional que ya no pregunta “si” lo derribarán, sino “cuándo” y “cómo”.
Lo que viene no será una tormenta repentina… será un asedio sostenido, quirúrgico y calculado, hasta que el Palacio de Miraflores deje de ser su refugio y se convierta en su último escenario.