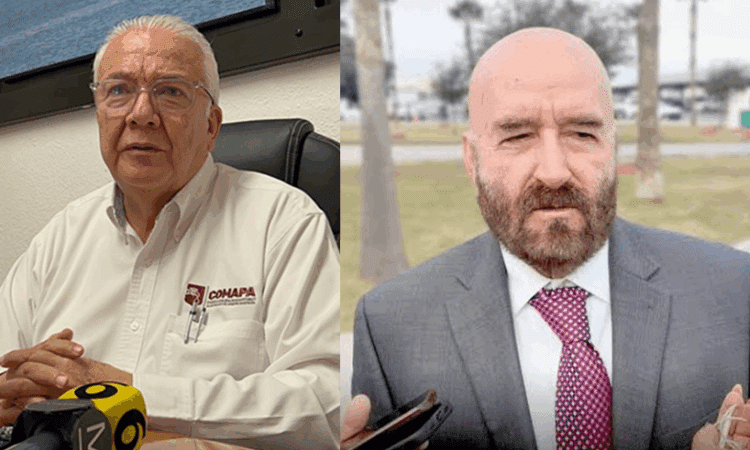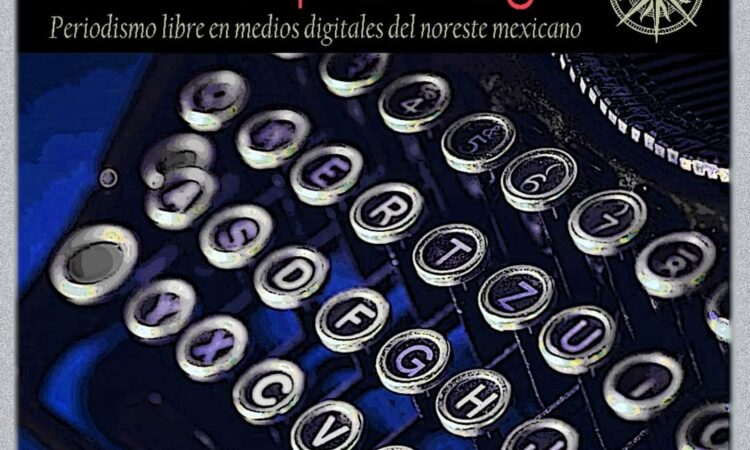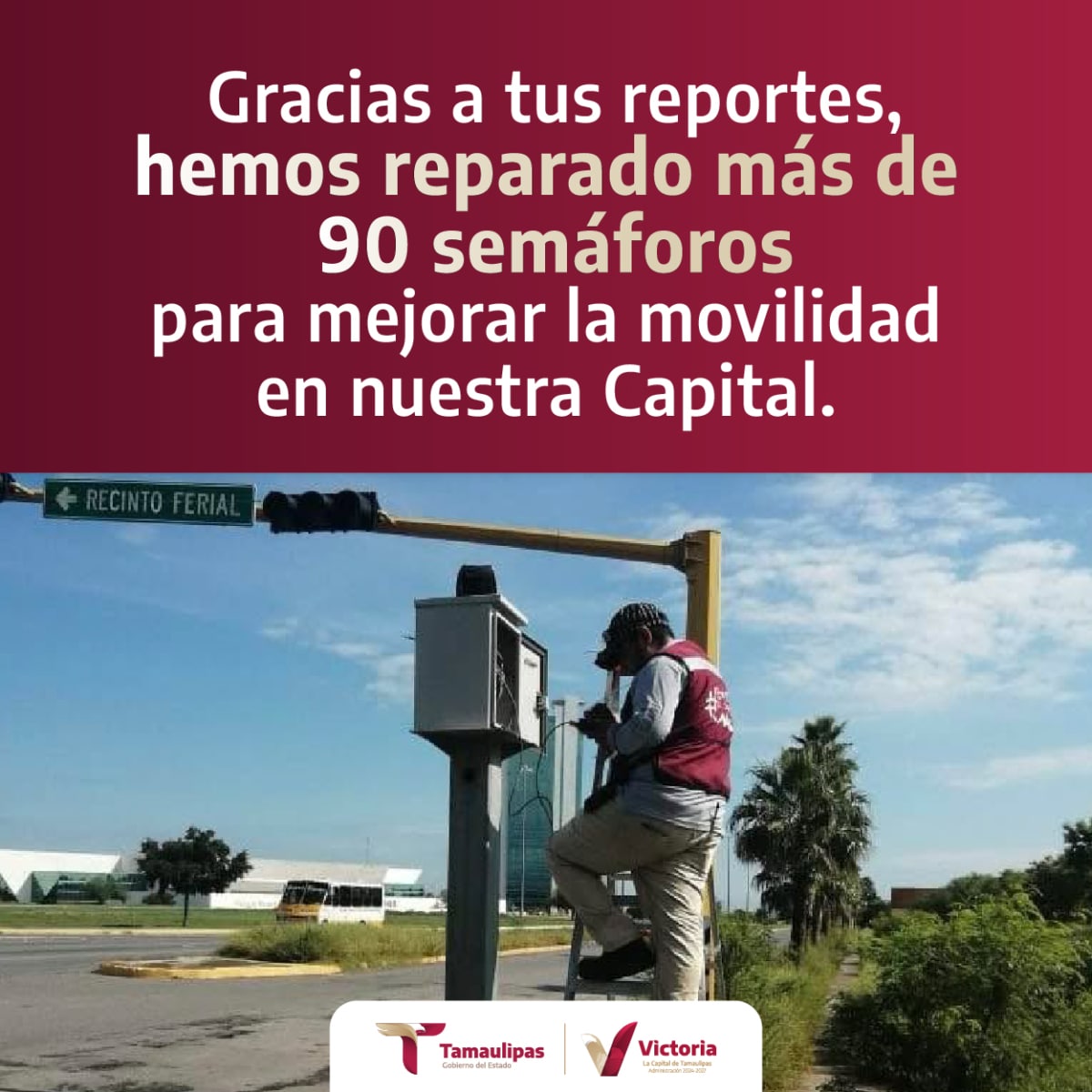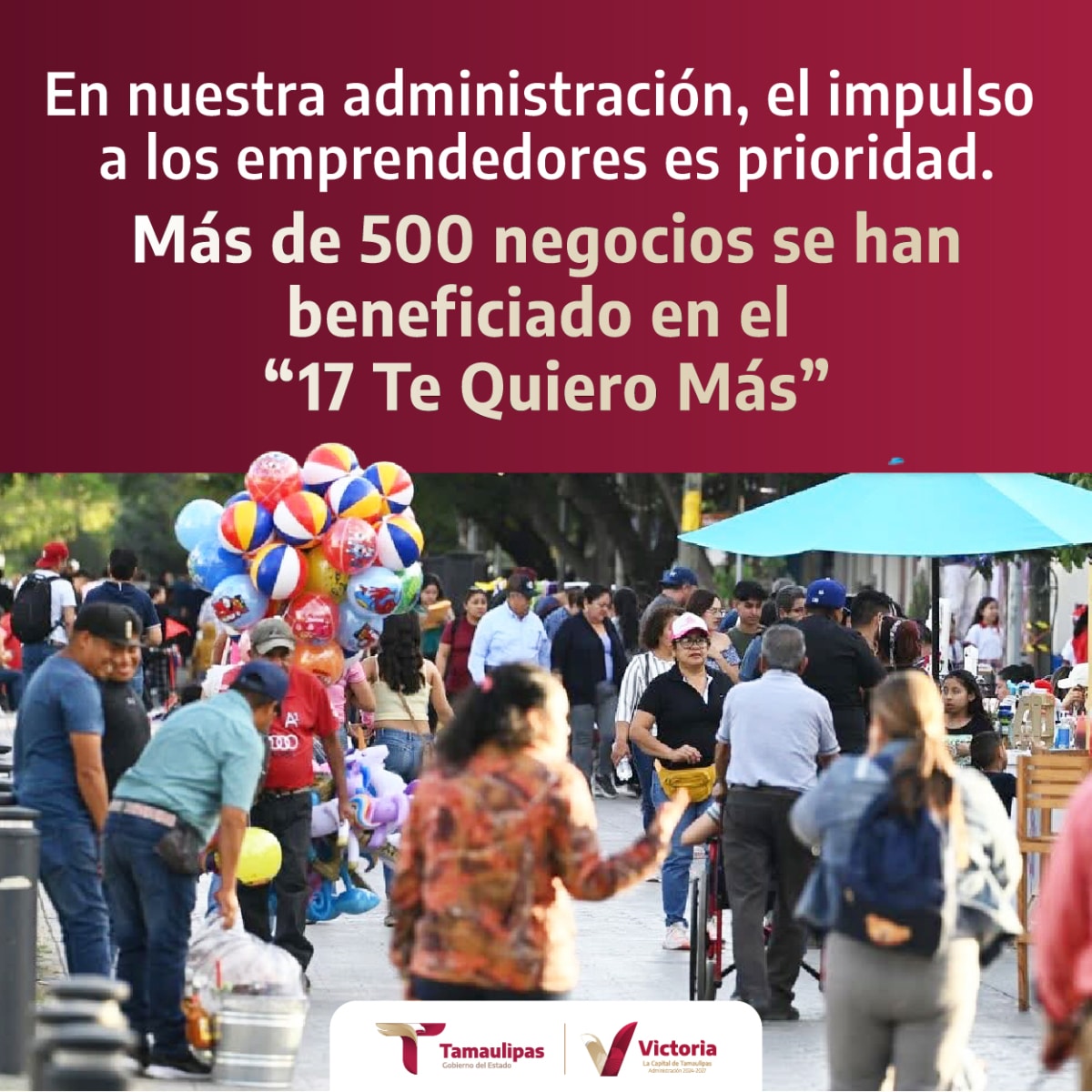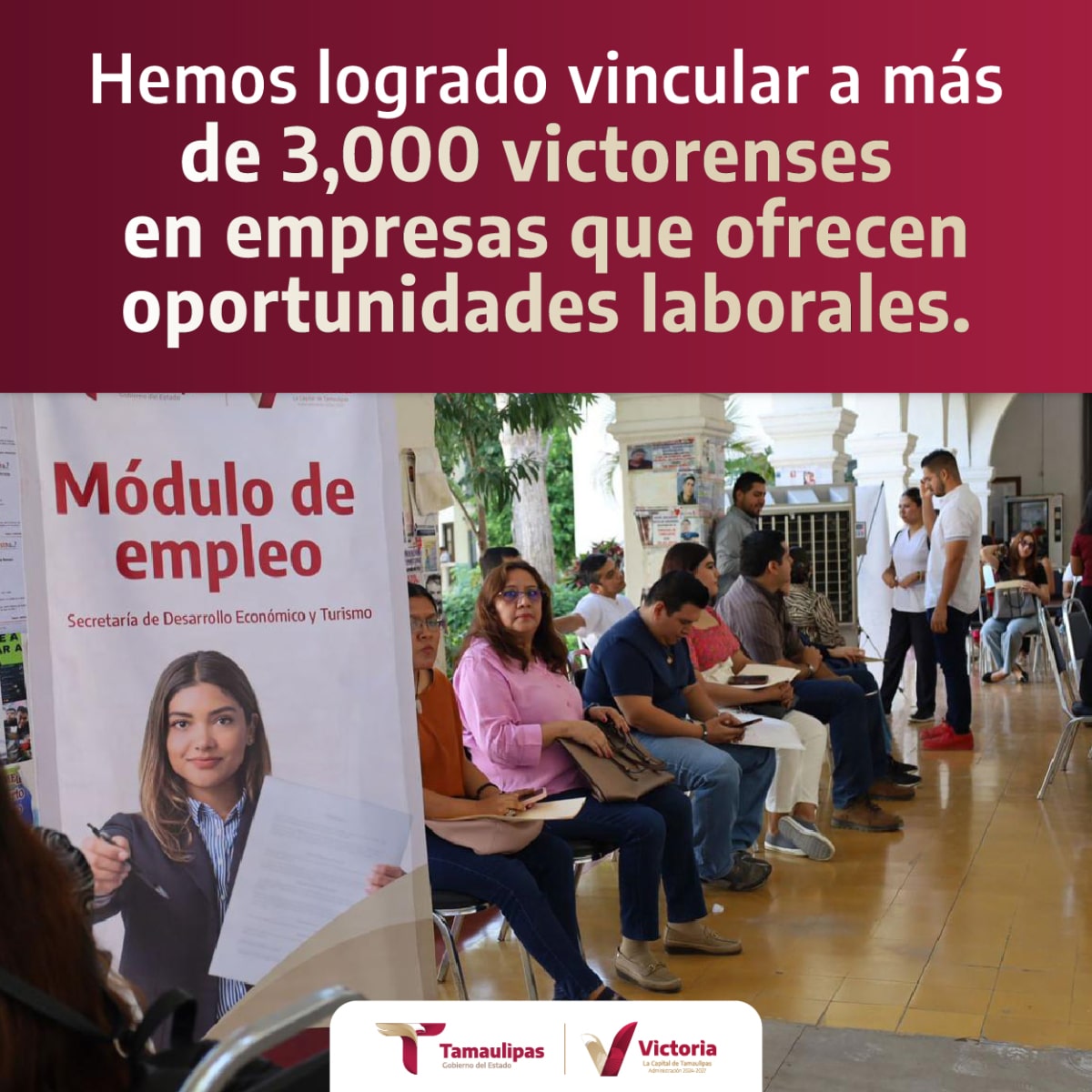Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
Pablo Gómez Álvarez, quien coordina la comisión que habrá de redactar la iniciativa presidencial de reforma electoral es, quizás, quien más le sabe al tema –considerando a los siete integrantes del equipo–, ya que durante su larga trayectoria política ha participado directamente en las ‘negociaciones’ para sacar avante las reformas de 1977 y 2024. Apreciadas, éstas, por ser las más significativas de la apertura democrática, la primera; y la segunda: por la fiscalización de recursos y nuevas reglas de participación partidista.
Aparte, Pablo Gómez es un viejo luchador social con raíces profundas en el Partido Comunista de México (PCM), del que surgió como uno de los primeros 100 diputados federales plurinominales cuando el ideólogo priista Jesús Reyes Heroles propuso incorporar al Poder Legislativo todas y cada una de las expresiones ideológicas que se manifestaban en el país.
Incluso, tiene capacidad para dialogar y concertar, sin pelear. Para dar la razón al oponente, cuando la tiene; y defender los principios de legalidad le sean o no favorables.
Consigno lo anterior para que no haya confusión en cuanto al proyecto actual de la reforma electoral, pues ésta consiste en: disminuir los recursos públicos destinados a los partidos políticos; aminorar costos de elecciones, generar mecanismos de transparencia para llevar a cabo las votaciones y modificar la representación de los partidos políticos, dejando a un lado las listas de plurinominales para dar paso a la figura de primera minoría.
Esto me lleva a recapitular un texto de mi propia autoría sobre el tema mismo, puesto que, la apertura democrática en México (para legitimar toda manifestación de ideas y doctrinas a través de organismos políticos registrados), no se dio en agosto de 1990 –al ser expedido el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)–, como erróneamente lo advierten consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), sino durante el régimen presidencial de José López Portillo, al ser creada la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) –cuya autoría se atribuye a Jesús Reyes Heroles–, que le otorgó legalidad a las fuerzas políticas otrora proscritas.
Hacia la segunda mitad de la década de los setentas, el mosaico político sólo contemplaba con registro oficial a los partidos Acción Nacional (PAN), Popular Socialista (PPS), Comunista Mexicano (PCM), Socialista de los Trabajadores (PST) y Revolucionario Institucional (PRI).
Pero con la LOPPE otras expresiones alcanzaron el grado de partidos nacionales como el Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Mexicano de los Trabajadores (PMT), al igual que en su oportunidad lo hiciera el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).
El reconocimiento oficial a esos membretes, por cierto, mereció la anuencia gubernamental sin ningún problema.
Y es que desde mucho antes de ser creada la Comisión Federal Electoral (1973) –que en poco o nada participó en la redacción de la primera ley en la materia–, áreas específicas de la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia de la República se manejaban a su libre arbitrio –por ser las responsables de los procesos comiciales–, otorgándoles registros a las organizaciones afines a ellas pese a que éstas, regularmente, no cubrían los requisitos mínimos exigidos por la misma autoridad gubernamental; y al mismo tiempo ponían trabas a los grupos que consideraban peligrosos.
Es decir, se daba una auténtica simulación democrática, pues en realidad los partidos tenían que mantenerse sujetos a la supervisión gubernamental, que concedía y cancelaba proyectos basado en la conveniencia del sistema.
Ese rosario de membretes sirvió de válvula de escape a miles de mexicanos que sufrían el hartazgo y la imposición de un solo partido, ‘el oficial’ –ostentaba el orgullo de ser heredero de la Revolución Mexicana–, aún con toda la manipulación y el control ejercido desde los altos mandos de la estructura gubernamental.
¿Todo sigue igual?
La también llamada ‘primavera política’ –hay teóricos y analistas que insten aún en llamarla así–, que trajo la LOPPE, propició que los izquierdistas que optaron por la vía armada a fin de modificar el status quo, una vez aminorada la represión, pidieran su incorporación a los partidos afines a la ideología que profesaban.
Ello acabó con la distensión del ambiente que privó a lo largo de barias décadas en el país, abriendo la posibilidad de que todos los partidos tomaran parte en los procesos electorales y se disputaran el poder en las urnas, aun cuando existieran condiciones limitadas para ello, merced al minucioso control político gubernamental que aún persiste, sin que nada lo haya cambiado la alternancia en el poder.
Algunos dirigentes de la ex izquierda y derecha coinciden en señalar que con esa apertura las autoridades pretendían redimir pecados, pero de ninguna manera buscaban compartir en condiciones de equidad y menos abandonar el poder vía las urnas.
De esta forma, los más difíciles conflictos electorales en la época de López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari se resolvieron en las oficinas de Gobernación y no en las urnas, como se supone debería ser; y los problemas registrados en los procesos del 2000, 2006 y 2012 tocó sancionarlos al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), que tampoco cantaba mal las rancheras en eso del autoritarismo y la parcialidad para inclinar la balanza.
No obstante, con la aceptación de los partidos bajo el amparo de la ley, el establecimiento de nuevas reglas de participación política y la (cuestionable) autonomía que hoy distingue a los órganos electorales, hay avances democráticos.
Pero quizá sólo en la letra, pues en la práctica la legislación vigente mantiene prácticamente amordazada toda expresión político-partidista que no comulgue con la mentada CuatroT.
Correo: [email protected]
…