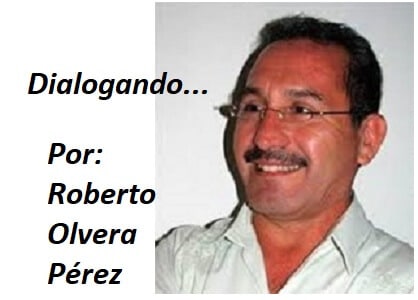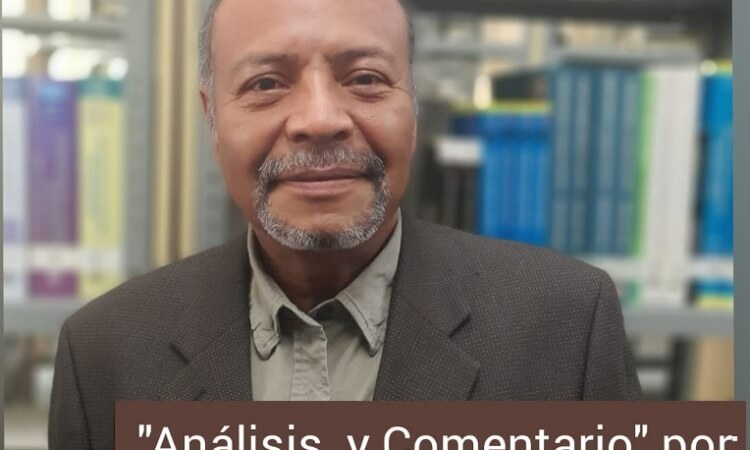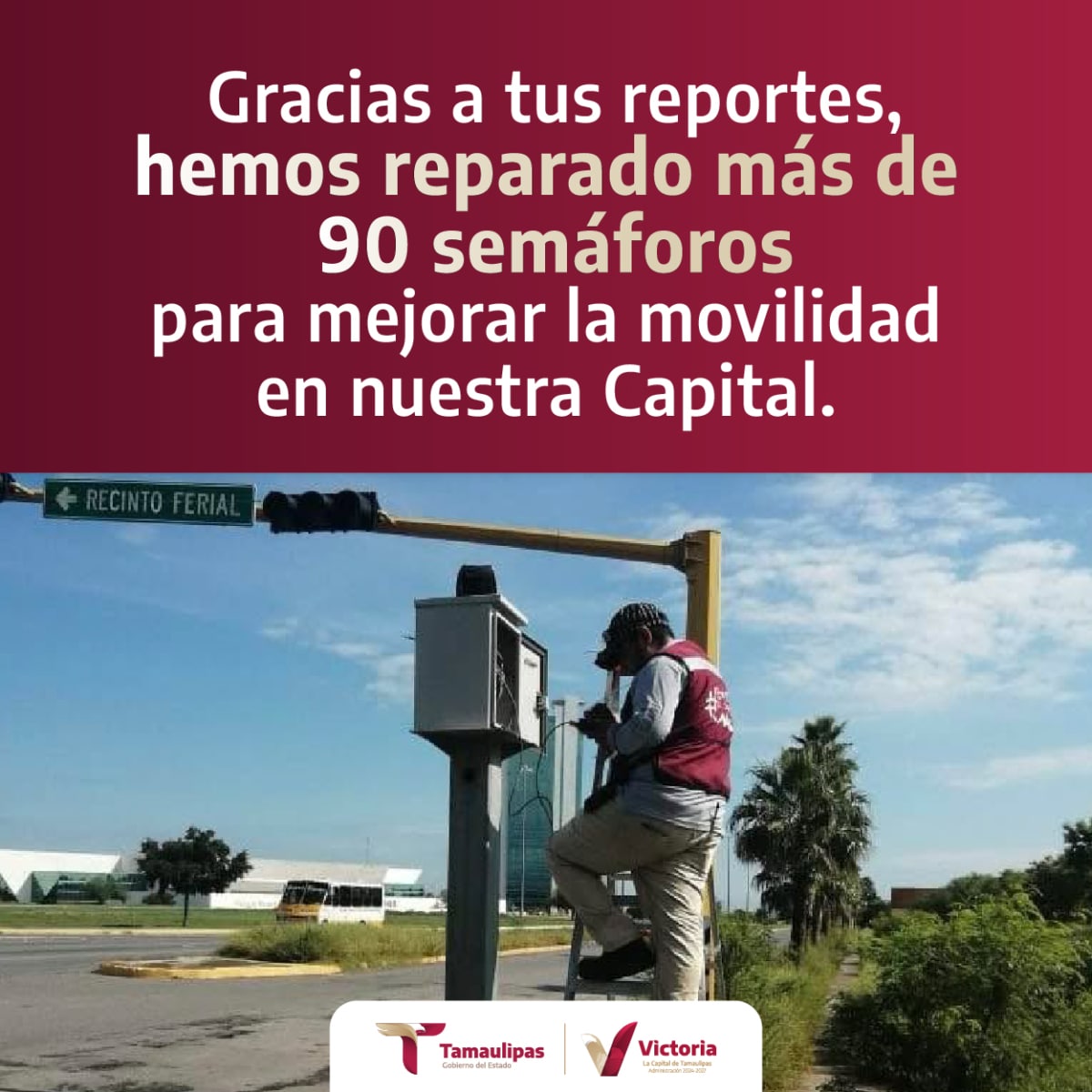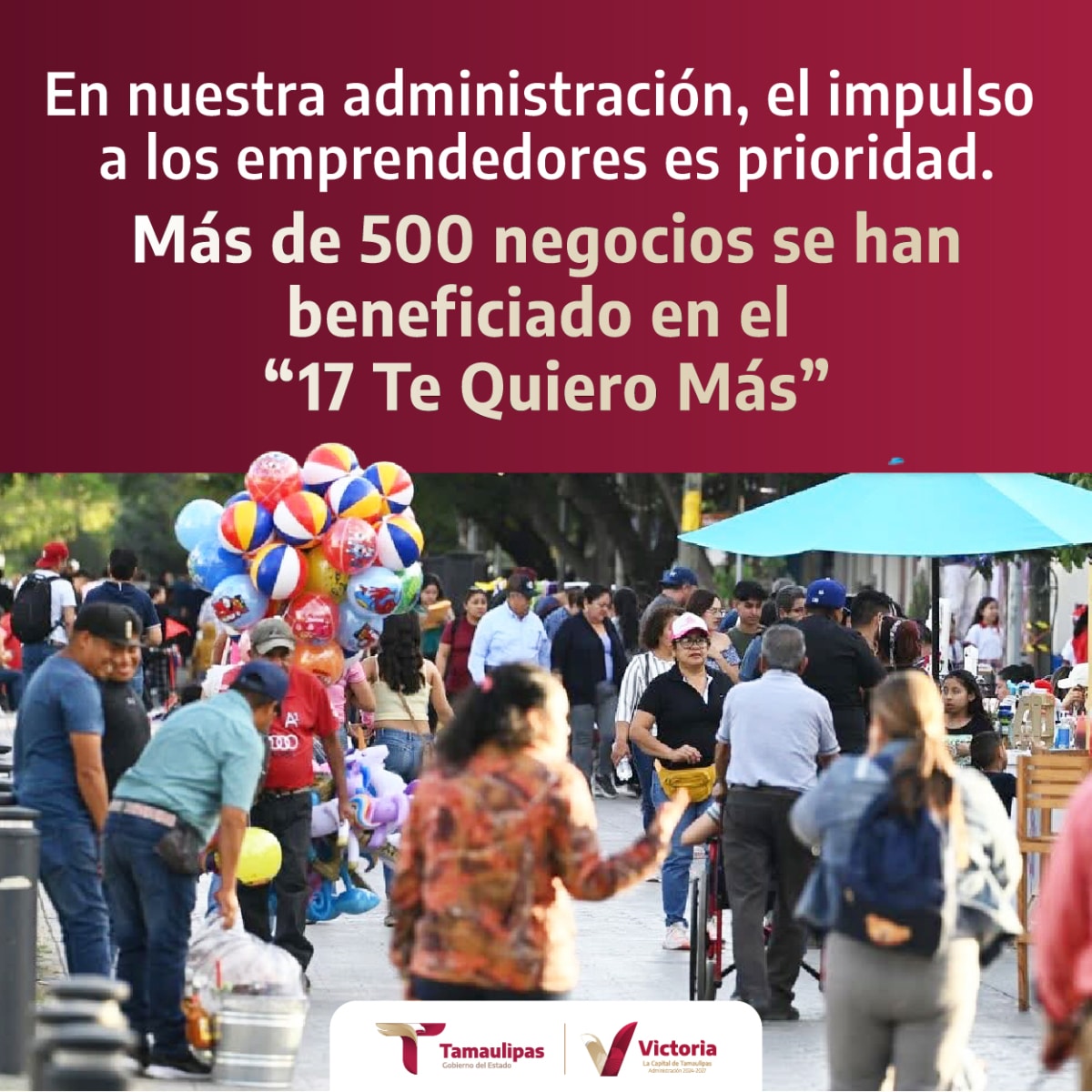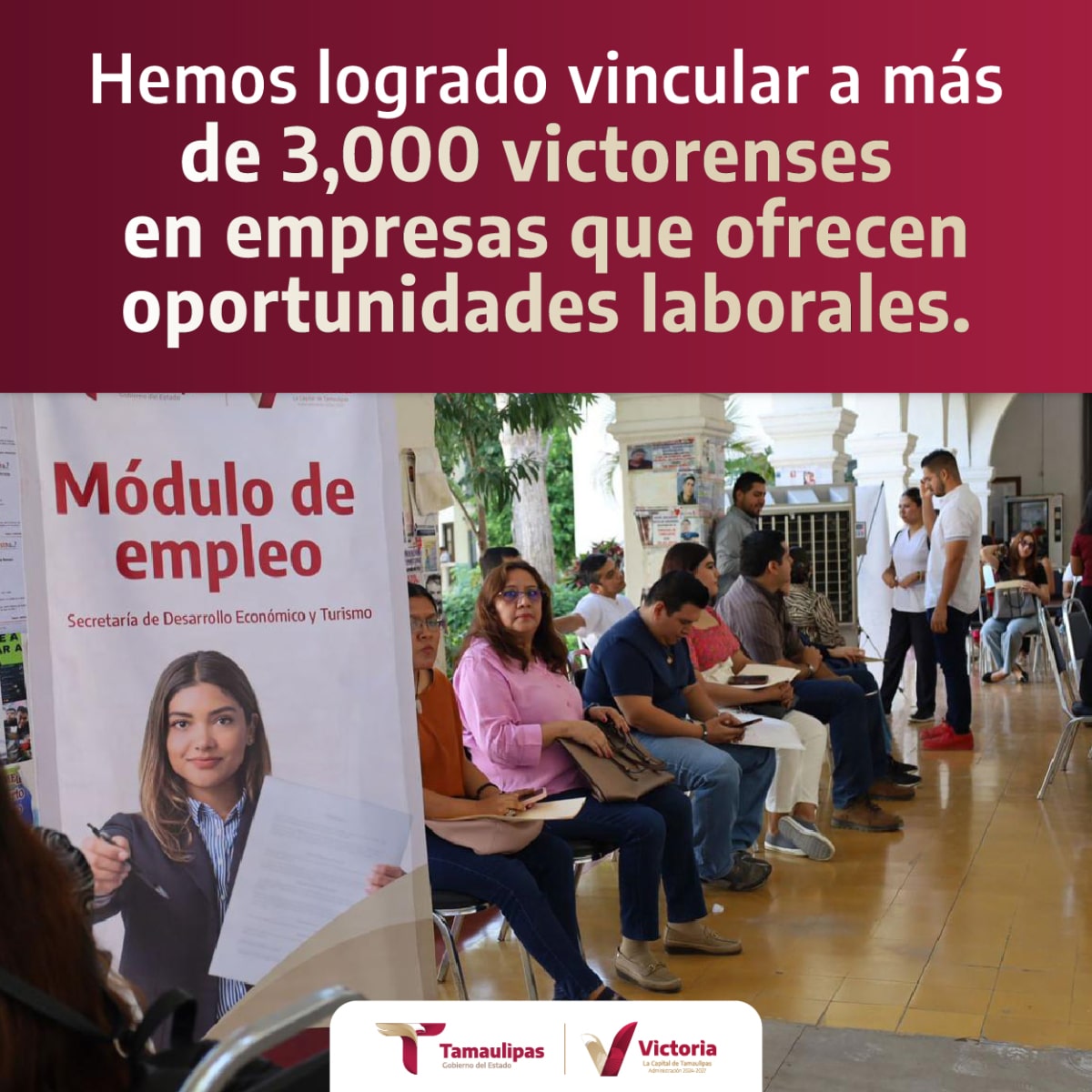Enfoque Sociopolítico |
Por Agustin Peña Cruz*
“Nadie quiere ser dominado; todos quieren dominar. Pero cuando ambas partes coinciden,
el dominador y el dominado han quedado neutralizados. Ahí, quizás, podemos llamarle
justicia”.
En tiempos donde el término «justicia» se invoca con facilidad pero rara vez se problematiza,
como lo que vivimos en México y en Tamaulipas, es necesario detenernos a preguntar: ¿de
qué hablamos cuando hablamos de justicia? ¿Se trata de un principio universal o de una
construcción política, moldeada por la historia, el lenguaje y las relaciones de poder?.
En la modernidad tardía, esa pregunta ha dejado de ser meramente filosófica. En un mundo
dividido por desigualdades estructurales, tensiones ideológicas y narrativas enfrentadas, la
justicia parece menos una entidad estable y más un campo de batalla. Un terreno donde
chocan intereses, subjetividades y dispositivos de control.
Desde la hermenéutica contemporánea, Hans-Georg Gadamer reflexiona que el
entendimiento humano no accede a verdades universales, sino que interpreta desde
horizontes históricos condicionados. En Verdad y método, Gadamer sostiene que nuestras
ideas sobre lo justo están atravesadas por los prejuicios culturales y lingüísticos que
heredamos, de manera que la justicia nunca es neutra, sino contextual y situada.
Paul Ricoeur, por su parte, habla del conflicto de interpretaciones: no existe una única
justicia, sino múltiples lecturas en tensión. En esta línea, cuando una sociedad define qué
es justo, lo hace excluyendo otras voces, muchas veces las del dominado o el disidente. La
justicia moderna, en consecuencia, no puede ser comprendida sin considerar sus silencios.
La tensión entre dominador y dominado evoca directamente la dialéctica hegeliana. En la
Fenomenología del espíritu, Hegel sostiene que el reconocimiento mutuo entre individuos es
el fundamento de la libertad. Sin embargo, ese reconocimiento se ve truncado cuando una
de las partes asume el papel de amo y la otra el de esclavo. La superación de esa
contradicción —el momento en que ambos se reconocen como iguales— es, para Hegel, el
punto de nacimiento de la justicia.
Mientras que Karl Marx lleva esta idea al plano material. La justicia, dirá Marx, no puede
existir mientras subsista una estructura económica que reproduce desigualdad y
explotación. El derecho, bajo el capitalismo, no es otra cosa que la voluntad de la clase
dominante convertida en ley. La neutralización del conflicto entre dominador y dominado
solo puede lograrse, para Marx, mediante una transformación radical del orden social.
Pero es Michel Foucault quien aporta quizás la crítica más punzante al concepto moderno
de justicia. En Vigilar y castigar (1975), Foucault desmantela la imagen ilustrada del derecho
como instrumento racional. Para él, el sistema judicial moderno no es un paso hacia la
civilización, sino un mecanismo más sofisticado de control social.
Foucault muestra cómo la justicia penal moderna —con sus tribunales, prisiones y
archivos— no busca tanto castigar el crimen como producir sujetos obedientes, dóciles,
interiorizados en su autocontrol. La justicia deja de ser un fin moral y se convierte en un
dispositivo de vigilancia extendida, legitimado por el discurso jurídico pero motivado por la
conservación del orden.
Lo más perturbador del análisis foucaultiano es su vigencia. En una sociedad hiperregulada
por algoritmos, cámaras, inteligencia artificial y burocracia punitiva, la justicia parece haber
dejado de ser una promesa de equidad para convertirse en una administración del riesgo,
donde se castiga la desviación más por su potencial disruptivo que por su daño real.
Y, sin embargo, a pesar de la crítica, queda una ventana abierta. La frase con la que
abordamos este artículo —cuando dominador y dominado coinciden en que han recibido lo
que merecen— sugiere una noción de justicia no como verdad objetiva, sino como acuerdo
subjetivo, como reconocimiento mutuo desde posiciones distintas.
Esa justicia, la que surge del consenso intersubjetivo, es frágil, negociada, inestable. Pero
quizá es la única forma auténtica de justicia en un mundo donde no hay certezas
universales (como sucede en la fase de mediación según sea el caso), sino discursos que
compiten por imponerse.
Por ello, la justicia no puede seguir pensándose como un absoluto. Ni como neutralidad
institucional, ni como utopía normativa. Más bien, debe entenderse como el resultado de
relaciones de poder en disputa, de interpretaciones históricas, de cuerpos que resisten y de
estructuras que vigilan.
Mientras que la modernidad ha sofisticado sus mecanismos, pero no ha resuelto su
contradicción fundamental: todos quieren justicia, pero no todos coinciden en qué significa.
Y quizá —como señala Foucault— la verdadera justicia será aquella que logre poner en
crisis su propio aparato, abriendo paso no a la dominación ilustrada, sino a la posibilidad
radical de escuchar al otro.
Nos vemos en la siguiente entrega mi correo electrónico es [email protected]
- El Autor es Master en Ciencias Administrativas con especialidad en relaciones industriales,
Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Seguridad Pública, Periodista
investigador independiente y catedrático.