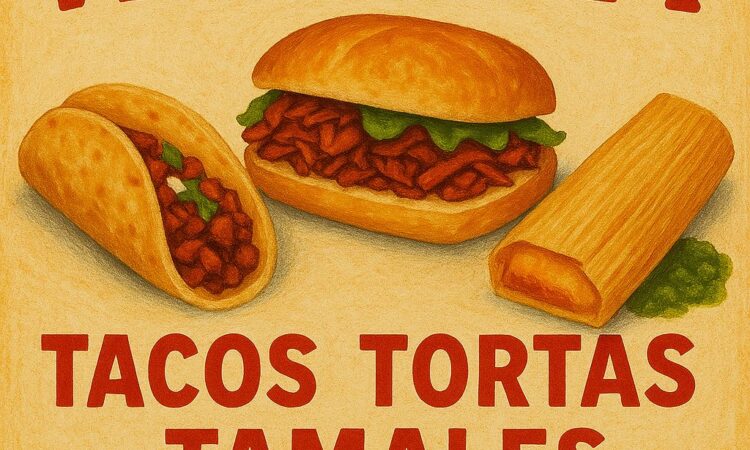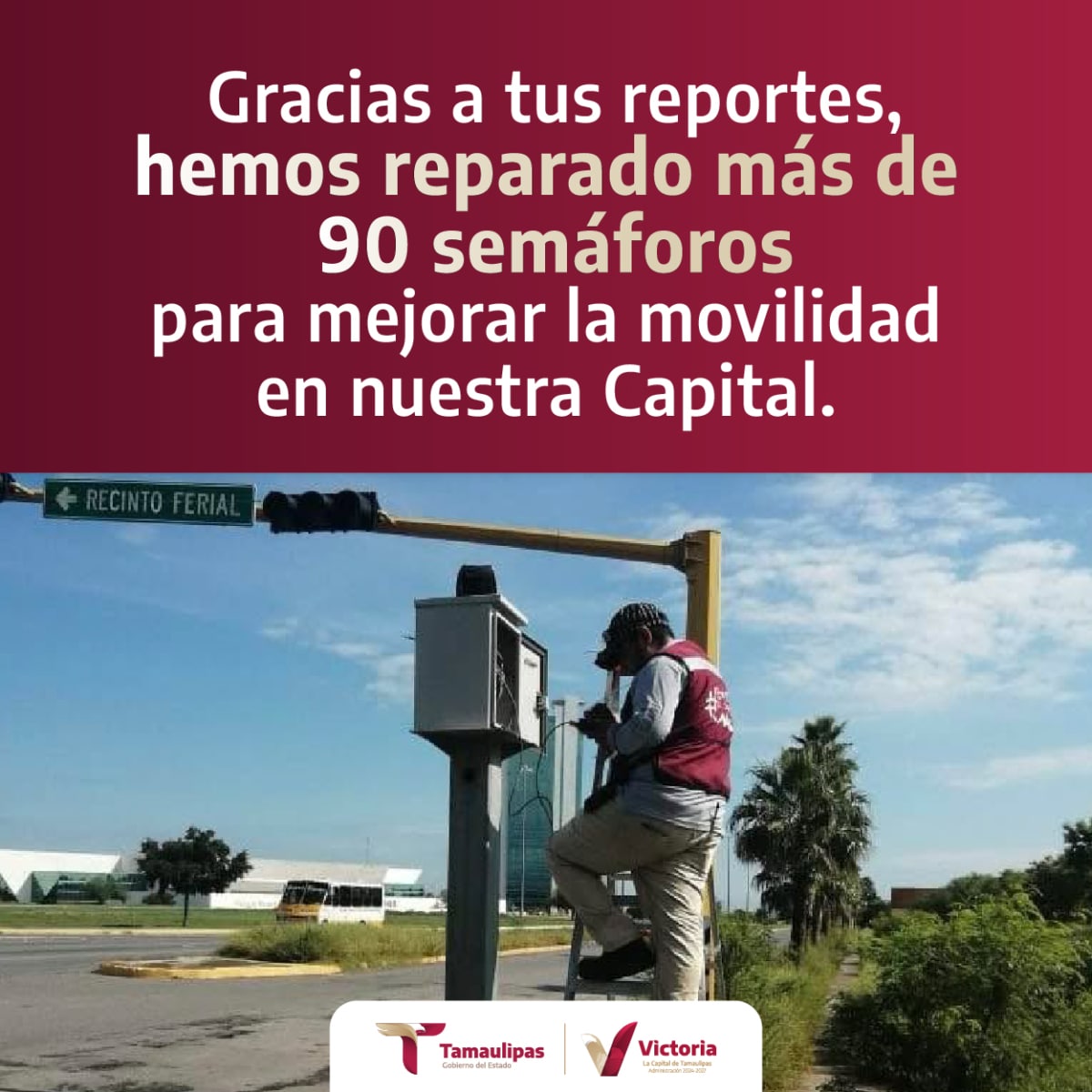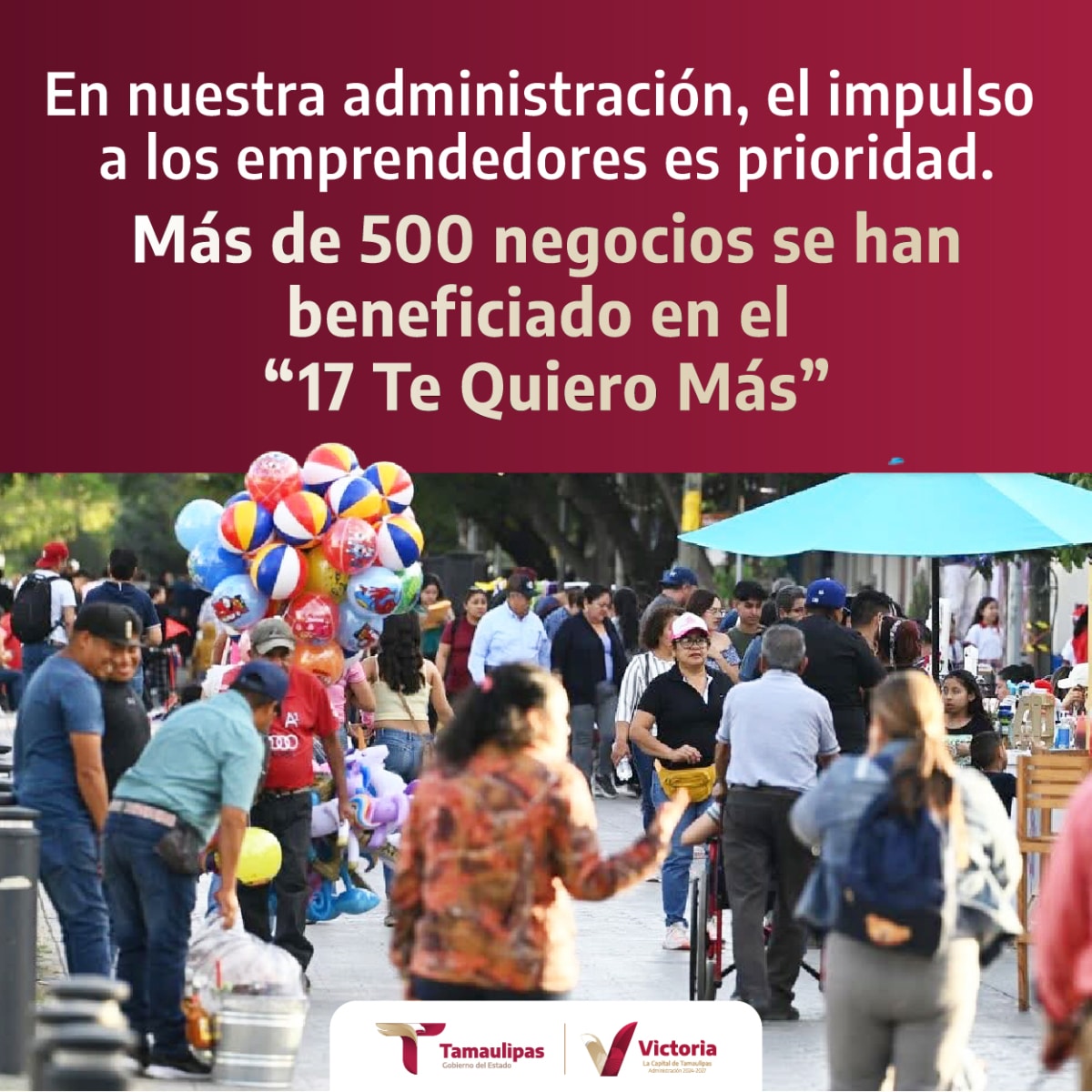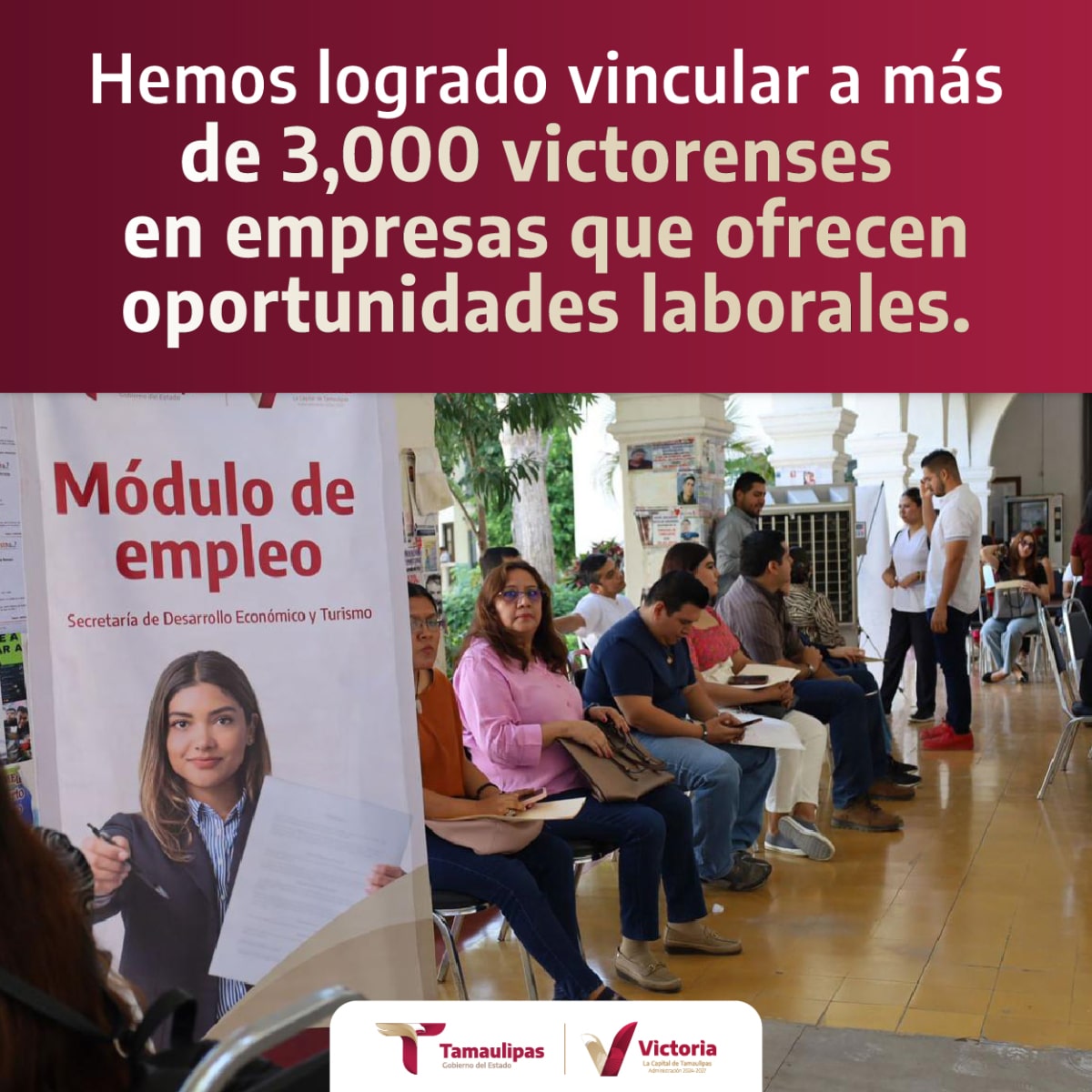Por: Luis Enrique Arreola Vidal.
El enemigo invisible.
México ha prohibido la “comida chatarra” en las escuelas.
Pero antes de festejar, habría que preguntar algo incómodo:
¿Qué es, exactamente, la comida chatarra?
Ninguna ley lo define con precisión.
Ningún decreto lo explica con criterios bioquímicos.
Y lo que es más inquietante:
ningún niño en edad escolar podría argumentarlo sin repetir una consigna.
¿Un refresco es más dañino que un jugo “natural”?
¿Un cacahuate enchilado merece destierro, pero un atole azucarado no?
Lo que se ha prohibido no es una categoría nutricional.
Es una imagen simbólica.
Y lo que se ha exaltado como “comida local” o “tradicional”, muchas veces es un producto industrial con un mejor traje.
Una moral que se disfraza de ciencia.
El 29 de marzo de 2025, México implementó una política nacional:
Prohibido vender productos con sellos de advertencia en cualquier escuela del país.
No más frituras.
No más refrescos.
No más “calorías vacías”.
Pero sí tortillas industrializadas con conservadores.
Sí atoles con 12 gramos de azúcar por vaso.
Sí jugos “naturales” con más glucosa que una soda.
En vez de enseñar a leer lo que un cuerpo necesita, se ha enseñado a temer lo que una etiqueta condena.
Y el problema es profundo:
El cuerpo no responde a sellos.
El cuerpo responde a moléculas.
La paradoja mexicana:
1. Obesidad infantil: Afecta al 35% de los niños entre 5 y 11 años (ENSANUT, 2023).
2. Desnutrición invisible:
• 60% de los niños en Chiapas tienen deficiencia de zinc.
• 42% de adolescentes carecen de vitamina D (INSP, 2024).
3. Contradicciones flagrantes:
• Cacahuates japoneses (prohibidos): 1.8 mg de hierro por porción.
• Galletas integrales (permitidas): 0.3 mg.
• Jugos sin sello: 30 g de azúcar, idéntico a un refresco.La clave no está en el marketing, sino en la densidad nutricional por kilocaloría:
Un principio básico que mide cuántos nutrientes útiles hay en cada unidad de energía consumida.
Pero ese concepto no aparece ni en los planes de estudio, ni en las etiquetas escolares, ni en los discursos oficiales.
¿Qué dieta defiende el Estado?
Aquí aparece el vacío más revelador.
El gobierno federal prohíbe productos por “chatarra”, pero no propone una dieta oficial basada en ciencia elemental.
Y mientras tanto…
• Hay dietas cárnicas que defienden la proteína animal como base del desarrollo cognitivo.
• Hay dietas vegetarianas respaldadas por estudios sobre salud cardiovascular.
• Hay dietas omnívoras que priorizan el equilibrio por sobre la exclusión.
• Y hay estudios contradictorios que un año condenan al huevo y al siguiente lo canonizan.Pero todas esas variantes comparten algo:
Si no cubren los requerimientos moleculares del cuerpo humano, fallan.
El hierro no pregunta si viene de carne o de espinaca.
El zinc no distingue entre tradición y etiqueta.
La vitamina D no se regula por decreto.(Mi situación salud personal es ejemplo de ello).
El costo de una narrativa sin ciencia.
México gasta $1,200 millones de pesos en retirar productos con sellos de las escuelas.
Y $0 pesos en evaluar, de forma sistemática, los niveles bioquímicos de sus estudiantes.(Lo que no se evalúa no sirve es simple demagogia y la Matemática Claudia Sheibaum lo sabe).
No se enseña qué es un macronutriente.
Ni cómo se absorbe el hierro.
Ni por qué un niño con deficiencia de vitamina D puede tener obesidad… y estar desnutrido al mismo tiempo.
Eso no es ignorancia infantil. Es una omisión estructural.
Lo que el mundo ya entendió.
• Chile prohibió alimentos con sellos. Redujo el consumo de refrescos un 24%. Pero aumentó un 18% la anemia infantil por déficit de hierro.
• Finlandia educa desde los seis años en lectura de etiquetas, cálculo nutricional y fisiología básica. El 92% de sus niños saben qué comen y por qué.
• México repite mantras sin enseñar bioquímica. Prohíbe cacahuates. Pero sirve atole. Habla de salud. Pero ignora la fisiología.Las soluciones que ya existen (y nadie adopta).
1. Huertos escolares + educación bioquímicaEn 50 escuelas de Tabasco, esta estrategia redujo la obesidad un 12% en seis meses.
Costo por escuela: $50,000 pesos al año.
Una fracción de lo invertido en etiquetas.
2. Tecnología accesibleSensores de glucosa y vitamina D, usados en países nórdicos por $10 USD al mes por niño, permiten personalizar la dieta.
En México, no existen ni en discusión.
3. Sellos reformulados por densidad nutricional. ¿Y si dijeran:
“Alto en sodio, pero cubre el 20% de hierro diario recomendado”?
¿Y si en vez de prohibir, enseñáramos a balancear?
Porque el futuro de la nutrición no está en el blanco o negro.
Está en los valores atómicos.
Una nota de bioética aplicada.
Lo que está en juego no es solo la salud pública.
Es el derecho del ser humano a comprender el funcionamiento de su cuerpo, sin mitos, sin dogmas, sin narrativas adulteradas.
En un mundo donde la ingeniería genética avanza y la neurociencia rediseña la educación, seguir educando desde el prejuicio alimentario es un anacronismo inaceptable.
El manifiesto que falta.
1. Reescribir la política alimentaria desde la bioquímica. El único lenguaje universal del cuerpo es el químico.
Todo lo demás son traducciones imprecisas.
2. Educar antes que prohibirEnseñar a los niños qué es un electrolito, cómo funciona la glucosa, por qué un aminoácido no se “siente”, pero es vital.
3. Blindar la política nutricional del lobby industrial y del moralismo culturalPorque lo tradicional no siempre es saludable.
Y lo procesado no siempre es dañino.
La única dieta universal es la que responde a las necesidades moleculares del cuerpo humano.
Todo lo demás incluyendo los sellos es politiquería como diría el célebre Luis Gerardo Illoldi sin tener la más mínima noción de lo que significan las palabras.